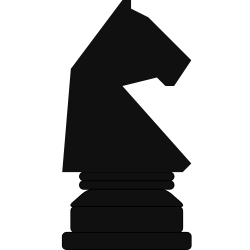El capitalismo ya no es el sistema vigente, o eso creen algunos economistas, que hablan de una nueva era. ¿Qué es el tecnofeudalismo?
¿Por qué hablamos ahora de tecnofeudalismo?
La investidura de un presidente, sobre todo si es el de Estados Unidos, suele dejar imágenes para la posterioridad. Los expertos en comunicación analizan hasta el más mínimo detalle e incluso el color de la corbata es carne de columna periodística. La segunda toma de posesión de Donald Trump no iba a ser menos y, de hecho, ha dado lugar a una imagen que ha revolucionado las redes sociales.

Esta fotografía apunta a la segunda fila, solo por detrás de Donald Trump, durante la toma de posesión de este. En esta vemos a Mark Zuckerberg, mandamás de Facebook, Instagram y WhatsApp; Jeff Bezos, el de Amazon; Sundar Pichai, el de Google y, finalmente, a Elon Musk, propietario de X (antiguo Twitter), Tesla y otras tantas. En otras palabras, tenemos delante al hombre más rico del mundo, al segundo y al cuarto, sumando una riqueza que marea incluso tratar de escribir con números.
Pero, ¿por qué ha despertado tanto revuelo esta imagen? Todos ellos, además de tener una fortuna, comparten otra característica en común: parte de ella la han cosechado en el sector tecnológico y, más concretamente, a través de las redes sociales que usamos en nuestro día a día. Esta fotografía ha vuelto a despertar el debate que gira en torno al tecnofeudalismo, un concepto que sobrevuela la política desde hace tiempo.
¿Qué es el tecnofeudalismo?
Pocos conceptos sorprenden más que el de tecnofeudalismo, que intercala la idea del sistema feudal de la Edad Media con la de tecnología y modernidad. Este sistema económico y social se basaba en una sociedad muy jerarquizada, con los señores feudales en la cúspide, controlando vastas extensiones de tierra, recursos y siervos. Estos últimos, los ciudadanos “normales”, trabajaban en los señoríos a cambio de protección, un sitio donde vivir y una pequeña parte de la producción para subsistir. En definitiva, el primero tenía el control absoluto, mientras que el segundo dependía enteramente del señor.
Yanis Varoufakis recuerda este sistema medieval para hablar de la actualidad económica y política del planeta. Considerado el padre del tecnofeudalismo, este argumenta que en la actualidad ya no existirán los señores feudales, pero sí los señores digitales. Los antiguos señores son hoy en día los gigantes tecnológicos, los cuales ya no controlan extensiones territoriales, pero sí digitales.
Es posible que el nombre de Yanis Varoufakis ya lo hayas escuchado en el pasado, pues hablamos del economista y exministro de Finanzas griego, conocidísimo por su crítica al capitalismo y sus peleas con el FMI entre otros. El autor sostiene que el capitalismo ha desaparecido, ya no siendo el sistema económico vigente. Sin embargo, según Varoufakis, tras el capitalismo no nos dirigimos a un lugar mejor, sino todo lo contrario.
Si Musk, Zuckerberg o Bezos son los nuevos señores, el resto somos los “siervos de la nube”. Los usuarios de internet, al igual que antes los campesinos, también somos más o menos dependientes de estos señores, pues la tecnología se ha convertido en un pilar fundamental de nuestro día a día, ya sea para trabajar o para entretenernos. Sin embargo, si estos señores nos dejan vivir y depender de sus servicios, es porque de alguna forma también trabajamos para ellos. Sin duda, el trabajo de los siervos de la nube sería mucho más liviano que el de los de la Edad Media, pues el nuestro se basaría en vender nuestros datos y, mientras navegamos, ir perfeccionando los algoritmos de estas redes sociales, que poco a poco son cada vez más eficientes gracias a su interacción con nosotros.
Lo que hace increíblemente ricos a estos señores no es ni más ni menos que estos datos que les ofrecemos, la información que vamos compartiendo con ellos. Varoufakis sostiene que desde la crisis económica de 2008, este proceso ha sido todavía más rápido. El padre del tecnofeudalismo sugiere que la crisis provocó la “privatización de Internet”, pues las páginas personales y los millones de foros fueron sustituidos por Facebook y pocos más. Estas plataformas controlan un mercado antes anárquico y, por tanto, tienen algo así como el “monopolio de los datos”, la nueva arma de control.
De hecho, el poder que hoy en día tienen los datos es mucho mayor de lo que uno puede llegar a pensar en un primer momento. En la actualidad, el flujo de datos contribuye más al PIB mundial que el flujo de bienes básicos, que no es más que el comercio de toda la vida. De hecho, la superioridad de los datos sobre los bienes es incluso previa a la aparición de la inteligencia artificial, que no hará más que reafirmar el poderío de las plataformas tecnológicas.
Al igual que durante el feudalismo, el sector tecnológico está controlado por unos pocos y muy poderosos, lo que llevaría en teoría a una especie de estancamiento económico. Las barreras en este sector son altas, restringiendo la oportunidad de que una pequeña empresa pueda llevarse un trozo de pastel. A modo de ejemplo, el gigante tecnológico de Apple ha sido demandado por los Estados Unidos, que le consideran un monopolio que provoca sobrecostes, pero también por la Unión Europea, que le impuso una multa histórica tras comprobar que limitaba la innovación.
De hecho, a pesar de estos dos precedentes tecnológicos, debemos abordar la última analogía entre el feudalismo tradicional y el tecnológico: el poder sin límites. Mientras que los reyes en la Edad Media gobernaban por derecho divino, y, por tanto, con legitimidad incuestionable y sin límite alguno, en la actualidad la legislación tecnológica sigue en pañales (aunque ya vayan madurando ciertos proyectos). Las plataformas tecnológicas son feudos intangibles, presentes solo en el mundo cibernético, mucho más difícil de regular y controlar que los sectores tradicionales y físicos, como sería el poder energético.
Esta pugna entre gobiernos y tecnofeudos parecía justamente el mejor ejemplo de cómo los gobernantes de hoy en día trataban de resistirse a los nuevos poderosos, pero esto podría cambiar tras esta imagen de la investidura de Trump, donde vemos que quienes le arropan más de cerca son justamente los que controlan las principales plataformas tecnológicas del mundo. Sin duda, la peor pesadilla de aquellos que estudian el tecnofeudalismo.
¿Realmente existe este nuevo sistema?
Tras escuchar al padre del tecnofeudalismo y de comprender este sistema político, queda preguntarnos si realmente estamos viviendo bajo el mismo. Como ya se ha comentado, Varoufakis y demás estudiosos de este fenómeno son muy pero que muy negativos: lo interpretan como la caída del capitalismo por un sistema mucho peor. Aunque esta idea es seguida por muchos adeptos, también son varios los que lo critican abiertamente. Los escépticos se preguntan si el tecnofeudalismo es realmente un nuevo sistema político y económico o, simplemente, una nueva etapa del capitalismo.
Los tecnofeudalistas argumentan que la gran diferencia entre este sistema y el capitalismo es que el capital de la nube no se comporta igual que el capital terrestre. Durante el capitalismo, la riqueza se obtenía mediante la competencia y la inversión. En cambio, las plataformas tecnológicas se mueven en un mercado mucho más cerrado, sin competencia y con barreras de entrada altísimas. Además, los datos son un capital curioso, pues no solo enriquecen, sino que también permiten mejorar el algoritmo e influir cada vez mejor en los usuarios, que acabarían consumiendo más en una especie de círculo vicioso. Finalmente, el capitalismo se basaba en una relación entre empleador y empleado, pero los siervos de la nube no son empleados al uso. Las plataformas tecnológicas son feudos intangibles, presentes solo en el mundo cibernético, mucho más difícil de regular y controlar que los sectores tradicionales y físicos, como sería el poder energético.
Sin embargo, estos argumentos no convencen a todos. En primer lugar, los críticos indican que el capitalismo se ha basado siempre en la constante evolución. A modo de ejemplo, el capitalismo tradicional dio paso al capitalismo financiero, por lo que el tecnofeudalismo podría ser simplemente un estadio nuevo, en el que la tecnología se ha convertido en la piedra angular. Además, la concentración de poder tampoco es algo novedoso, pues en otras fases del capitalismo empresas dedicadas a los recursos energéticos o el transporte también han sido capaces de controlar grandes cuotas de mercado.
El feudalismo era un sistema basado en la dominación, gracias al monopolio de la fuerza directa. En cambio, los críticos apuntan que las empresas tecnológicas no son más que otro actor capitalista, posiblemente uno muy eficiente. Estas no se quedan quietas, satisfechas con las rentas que extraen del monopolio tecnológico, como haría una empresa “feudal”, sino que reinvierten en investigación y desarrollo, que son cualidades completamente capitalistas. En otras palabras, los críticos argumentan que la existencia de monopolios también es posible, y así lo demuestran varios casos históricos, bajo el capitalismo. Por lo tanto, los escépticos creen que simplemente estaríamos ante una fase más agresiva del capitalismo, pero no un cambio radical de sistema.
¿Qué peligros tiene?
Más allá de esta pequeña discusión sobre si estamos ante un nuevo sistema o simplemente ante la última reconversión del capitalismo, sí existen una serie de dinámicas a las que hay que prestar atención. En primer lugar, algo que no debería sorprender a nadie: la innovación tecnológica es la que marca hoy el camino, además de que los datos se han convertido en una moneda de increíble valor. Por otro lado, hablamos de un sector controlado por muy pocas empresas, que además se dedican a desembolsar millones de dólares para comprar otras empresas tecnológicas que hayan pegado el pelotazo en los últimos años, lo que lleva a una concentración todavía mayor. Además, la relación entre estas empresas y los gobiernos no es la más adecuada que digamos. Los gobiernos se han percatado de que es necesario actualizar la legislación, que no estaba adaptada a este tipo de actores, pues algunos los consideran incluso peligrosos para la democracia.
El riesgo es más que claro: estas empresas disponen de datos sensibles de sus usuarios, pero nadie sabe muy bien cómo los usan o quiénes los tienen. Estos datos se usan para influenciar y cambiar el comportamiento de la gente, pero incluso el algoritmo tiene implicaciones importantísimas. Uno de los casos más dramáticos ocurrió a raíz del algoritmo de Facebook, que es la plataforma más usada en Myanmar. En este país se encuentran los rohingyas, una minoría musulmana discriminada y perseguida. Durante el 2017, ocurrió lo que ya se conoce como el genocidio rohinyá, que se saldó con la muerte de 25.000 miembros de esta minoría y unos 750.000 desplazados. ¿Cuál fue el papel de Facebook en este suceso? Como todos sabemos, las redes sociales y el algoritmo priorizan las interacciones, lo que provocó que el contenido más compartido y expuesto fueran mensajes contra esta minoría. La plataforma amplificó el contenido dañino, promoviendo la violencia contra los rohingyas. El problema no es solo el algoritmo, sino que la plataforma no actuó cuando fue consciente del problema y ni siquiera fue capaz de anticipar el impacto que estaba teniendo.
En conclusión, el poder de las plataformas tecnológicas es hoy en día innegable, más allá del debate sobre el tecnofeudalismo y su existencia. La investidura de Donald Trump, quien estuvo respaldado por los titanes tecnológicos del momento, es una muestra más de la buena relación entre los distintos poderes.