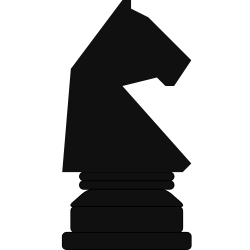La paz mundial ha sido uno de los principales objetivos perseguidos por políticos, intelectuales y activistas a lo largo de la historia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha hecho preguntas cuya respuesta diese sentido a la misma existencia. De igual manera, el ser humano ha soñado con un mundo donde el hombre disfrutara de un orden armonioso y pacífico. Lamentablemente, la guerra siempre ha existido. Neandertales y Homo sapiens; griegos y espartanos; españoles e ingleses; franceses y alemanes; americanos y rusos… Todos ellos son ejemplos que llevan a pensar que la violencia y el conflicto son inevitables para nuestra especie y que la paz mundial no es más que una lejana utopía reservada para la otra vida.
Pero, aunque todo lo descrito sean hechos irrefutables, el ser humano ha seguido cuestionando su realidad y desafiando todos los cánones establecidos para responder a una de las preguntas más difíciles que jamás se ha realizado: ¿Por qué la paz mundial es imposible? En este artículo se revisarán las diferentes respuestas que ha intentado dar la disciplina de las Relaciones Internacionales, desde el realismo hasta el marxismo, pasando por el liberalismo y constructivismo. Todo ello para que, llegados al final, tengas todas las herramientas para elegir la que más te guste, combinarlas o descartarlas todas y seguir indagando en tan apasionante temática.
Conflictos estatales desde 1946. Fuente: clase impartida por Ignacio Sánchez-Cuenca en la UC3M.
Liberalismo: un orden internacional por la paz
El primer pensador que trató de responder a esta pregunta, y el más influyente, es sin duda Immanuel Kant y su obra La paz perpetua (1795). En esta propuso que una paz duradera puede lograrse mediante tres pilares fundamentales: las constituciones republicanas, el derecho internacional y la interdependencia económica. En primer lugar, una constitución republicana es la que conocemos hoy en día como democrática. Es decir, separación de poderes, elecciones periódicas y soberanía popular. Por tanto, Kant se basa en el hecho de que el poder que la representación y la participación ciudadana tiene en las democracias frena cuestiones bélicas, ya que son los propios ciudadanos los que no están dispuestos a asumir los costes humanos y financieros de la misma. Además, si extendemos esta premisa a todos los Estados constitucionalmente democráticos, se lograría una federación interestatal con intereses comunes en la promoción de valores pacíficos y de cooperación. Finalmente, el siguiente paso sería crear conexiones económicas entre dichas naciones, que creasen una interdependencia en la que la guerra se descartase al ser un escenario que no beneficia a ninguna de las partes.
Número de miembros de las Naciones Unidas y la World Trade Organization desde su creación hasta el 2017. Fuente: The World Economic Forum
Estos argumentos tuvieron tal influencia que se creó la corriente conocida como liberalismo, que ganaría mucha fuerza en el periodo de post Segunda Guerra Mundial. Durante esta época, el optimismo ligado a las cada vez más numerosas organizaciones internacionales llevó a pensar que nos encontrábamos ante el final de la historia. Una de las principales teorías que surgieron fue la de la paz democrática. Esta establece que las características estructurales y normativas de los gobiernos democráticos inhiben la guerra entre ellos. En pocas palabras, que un país democrático nunca buscaría la guerra con otro. No obstante, esta teoría, aunque contrastada empíricamente, conlleva una grave implicación: ¿La única solución para la paz mundial es que todos los países sean democráticos? Esta pareció ser la línea de actuación que eligió Estados Unidos en su política exterior con su campaña más que defectuosa en Afganistán (2001-2021).
Realismo: intereses individuales
Una vez analizados los argumentos liberales sobre la paz, es el turno de la escuela de pensamiento realista, que constituye la principal fuente de crítica a los postulados del apartado anterior. En primer lugar, Hans Morgenthau (1948), una de las figuras fundadoras del realismo clásico, afirma que la política internacional está regida por la naturaleza humana, que se mueve intrínsecamente por la búsqueda del poder y el interés propio. Uno de los ejemplos clásicos es la conocida como la trampa de Tucídides, que describe cómo el conflicto armado se convierte en altamente probable cuando una potencia emergente desafía a otra establecida. Esta se basa en la lógica de que el miedo que provoca la pérdida del status quo lleva a la potencia grande a actuar antes de que la pequeña sea lo suficientemente fuerte como para vencer a la primera. Si pensamos en ejemplos actuales, esta sería la situación que se vive entre China (potencia emergente) y Estados Unidos (potencia hegemónica). Según esta teoría, la guerra entre ellos es segura, debido al miedo que EE. UU. siente al ver amenazada su posición. ¿Será Taiwán el campo de batalla?
Fuerzas dominantes del orden mundial y su opositor durante los últimos 600 años y el resultado de dicha competición. Fuente: Fuente: clase impartida por Ignacio Sánchez-Cuenca en la UC3M y el libro de Graham Allison. Destined for War.
El realismo ha seguido siendo una teoría dominante durante las últimas décadas. Las renovaciones teóricas desplazan el foco de atención desde la naturaleza humana a la estructura anárquica del sistema internacional, argumentando que la falta de una autoridad global obliga a los Estados a competir por la supervivencia. Este objetivo de supervivencia hace que los Estados busquen el poder suficiente para mantener su seguridad (realismo defensivo) o, en el peor de los casos, en maximizar su poder para alcanzar la hegemonía regional o mundial (realismo ofensivo). En definitiva, los realistas consideran a los liberales unos “utopistas” al creer que el derecho internacional y la evolución moral de la humanidad es suficiente como para contrarrestar la dinámica ancestral de la lucha por el poder.
Constructivismo: la paz es una construcción social
Según el término “constructivismo”, la política internacional está determinada por el lenguaje, las interacciones y las realidades sociales construidas, más que por el poder militar o económico. Siguiendo esta idea, Alexander Wendt en su famoso artículo La anarquía es lo que los Estados hacen de ella (1992) propuso que la anarquía no tiene un significado intrínseco, sino que los Estados construyen sus relaciones y el significado de las estructuras internacionales a través de interacciones, creencias compartidas e identidades. Esta corriente de pensamiento es vital para romper con la dicotomía entre realismo y liberalismo. Al colocar toda la responsabilidad en los Estados, los escenarios presentados por estas dos corrientes se ven modificados. Por un lado, en un orden anárquico realista las naciones con identidades e interacciones compartidas pueden evitar la guerra. Por el otro, en un orden liberal de derecho internacional los Estados pueden entrar en conflicto por la defensa de sus intereses.
Fuente: Hacia un marco constructivista realista para el análisis de las relaciones internacionales desde las periferias. Lucas Becerra, 2013
Una de estas construcciones son las normas internacionales. Según los constructivistas, son estas las que configuran lo que los Estados consideran sus intereses nacionales. Este punto se basa una vez más en la construcción social de la política internacional, en la que la evolución de los intereses de los Estados está estrechamente vinculada a la evolución normativa internacional a lo largo del tiempo. No sólo los intereses nacionales se ven influidos por el constructivismo, sino también la política exterior y de seguridad del Estado. De esta manera, la historia y la cultura de un país influyen en cómo percibe las amenazas; no existe una definición universal de seguridad, ya que las distintas regiones desarrollan identidades de seguridad únicas; y las amenazas se construyen socialmente mediante relatos históricos.
Visión crítica: la violencia estructural
El concepto de violencia estructural de Galtung (1969) se refiere a la desigualdad sistémica, la discriminación y la explotación dentro de los sistemas sociales, económicos y políticos que limitan las oportunidades y perpetúan el daño. Para Galtung, la paz no se basa únicamente en el cese de los conflictos, sino que también en la aspiración a sociedades equitativas en las que las necesidades básicas, la justicia social y la libertad frente a la opresión sean universalmente accesibles. Una de las corrientes más importantes dentro de las perspectivas críticas es el marxismo. Por ejemplo, La Teoría de los Sistemas Mundiales de Wallerstein afirma que el mundo se divide en un núcleo, una semiperiferia y una periferia, donde las naciones del núcleo explotan los recursos y la mano de obra de las naciones periféricas. Así, la periferia está condenada a exportar productos de bajo valor y poco beneficiosos a la vez que consume los productos de alto valor del núcleo.
Fuente: Periphery Role in the World Systems Theory. Kendall Moyer, 2016
Con respecto a esta subordinación en el orden mundial, el colonialismo es uno de los temas principales debido a su profundo y duradero legado de violencia y explotación que sigue conformando las desigualdades mundiales, socavando el potencial de una paz duradera. Otra temática central es la crítica feminista, que hace hincapié en que los sistemas políticos mundiales están conformados por estructuras patriarcales y militaristas que no sólo alimentan los conflictos, sino que también marginan a las mujeres y a otros grupos. Por último, desde la perspectiva de la seguridad humana, destacar los crecientes riesgos mundiales de destrucción medioambiental, proliferación nuclear y pandemias, que amenazan el bienestar de todas las personas. Estas teorías críticas aunque se alejan de los postulados amplios del realismo y liberalismo, son de una relevancia enorme al describir realidades sufridas en el Sur Global, que no llegan a oídos occidentales como los nuestros.
Conclusión: entre la utopía y la realidad
En este artículo se han repasado las respuestas que han dado distintos autores a la cuestión que se planteaba al principio: ¿Por qué la paz mundial es imposible? Mientras que desde un punto de vista más pesimista, el realismo (intereses nacionales) y el marxismo (violencia estructural) ven componentes que hacen del conflicto un fin sin escapatoria, el liberalismo y el constructivismo tratan de brindar un poco de luz al confiar en el derecho internacional y las construcciones sociales como garantes de seguridad. Es verdad que la paz mundial es una utopía, pero eso no significa que debamos de resignarnos a un mundo donde la violencia campe a sus anchas. Debemos dejar de pensar en enfoques tan amplios y empezar a preguntarnos: ¿Cómo podemos hacer del mundo un lugar más pacífico? Desde este punto de partida, podremos dejar a un lado los castillos en el aire y empezar a construir en terreno firme un futuro próspero que deje atrás la oscura realidad que vivimos en la actualidad.