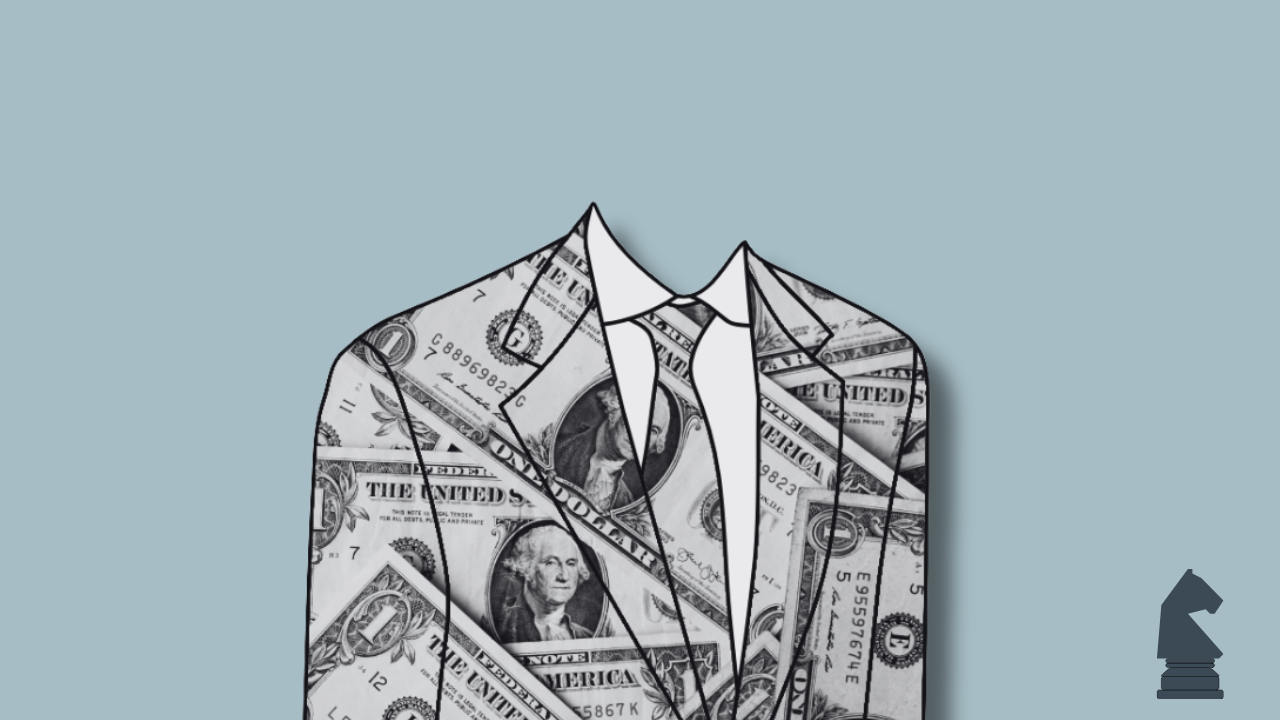
Introducción
La corrupción reduce el crecimiento económico, la legitimidad democrática e incluso aumenta la desigualdad. A nadie se le escapa lo dañinas que son este tipo de actuaciones y, por tanto, se espera que los ciudadanos castiguen a los votantes corruptos. Las elecciones son la herramienta perfecta para ello: el electorado analiza cómo lo han hecho los políticos a corto plazo y, a partir de esta evaluación, decide si vale la pena seguir votándoles.
Esta es la teoría, pero no está del todo claro que en el mundo real sea así. ¿Castigan los votantes a los políticos corruptos?
Consecuencias electorales de la corrupción
A pesar de sonar tan bonito, páginas y páginas de artículos académicos han tumbado esta teoría. En Estados Unidos, el 75% de los políticos corruptos fueron reelegidos para el Congreso. En España el fenómeno es muy similar: el 70% de los alcaldes involucrados en casos de corrupción fueron reelegidos en 2007. Durante 50 años de política italiana, el 58% de los diputados honestos fueron reelegidos, pero también el 51% de los que fueron acusados en algún momento.
Aunque sí parece haber cierta penalización, su influencia es prácticamente mínima y solo en casos muy justos llega a suponer la derrota del corrupto. Los expertos le han puesto nombre a esta situación: la paradoja de la corrupción impopular y los políticos corruptos populares. Sufrir este tipo de acusaciones suele provocar una pérdida electoral de entre un 6 y 11% de los votos, pero los políticos corruptos cuentan con un espacio o margen de voto que les permite sobrevivir a este desgaste.
¿Quién perdona la corrupción?
Una vez queda demostrada la triste realidad de que buena parte de los votantes tolera la corrupción, queda saber quiénes son estos votantes y por qué son capaces de hacer esto.
En primer lugar, hay ciertas características que aumentan la probabilidad de que un ciudadano tolere la corrupción. Curiosamente, los votantes más educados son los más tolerantes, una idea que puede parecer chocante a primera vista. Las personas con estudios universitarios tienden a valorar más otras dimensiones (capacidad de gestionar la economía, por ejemplo), por lo que la integridad de un partido o individuo les parece menos importante. En definitiva, votar a un corrupto es un sapo que algunos votantes se tragan, pues creen que incluso siendo un político corrupto, lo hará mejor que los otros.
Contrario a lo esperado por los investigadores, unos ingresos más altos también aumentan la probabilidad de aceptar la corrupción. En primer lugar, los votantes ricos suelen estar menos expuestos a la corrupción cotidiana (como tener que sobornar para disfrutar un servicio público) o, como lo pueden pagar, no les parece tan importante. De hecho, es posible que los votantes ricos sean también beneficiarios de la corrupción política, pues son los que suelen llevar a cabo acuerdos de dudosa legalidad con sus representantes.
En tercer lugar, los extremistas también son más permisivos que los centristas. Esto se debe a que ven al resto de partidos como más hostiles, por lo que prefieren seguir votando a su partido con tal de no ver cómo ganan los de la bancada contraria. Por supuesto, la polarización, ese fenómeno del que tanto oímos debatir hoy en día, solo hace que reforzar la dinámica de “nosotros contra ellos”.
Por otro lado, los hombres parecen tener más predisposición a votar a partidos corruptos. Distintos estudios han mostrado que los hombres tienen mayor tolerancia al riesgo, por lo que es posible que el coste de votar a un político acusado de corrupción les parezca menor o se centran más en otros beneficios.
De todas formas, más allá de factores individuales, no podemos ignorar una realidad: tomar la decisión de castigar a un corrupto no es tan sencillo como parece.
¿Qué hay detrás de este fenómeno?
Una de las razones principales por las que los votantes pueden fallar a la hora de castigar la corrupción es, justamente, que este es un fenómeno complejo y difícil de detectar. Los medios de comunicación suelen ser los encargados de informarnos sobre estas cuestiones. Curiosamente, tanto la falta como el exceso de información puede jugar una mala pasada.
Si los medios no cubren los casos de corrupción, parece lógico que los votantes no se enteren de lo que está ocurriendo. Sin embargo, si los medios “se pasan” de la raya, también puede haber problemas. Una cobertura excesiva, sensacionalista o totalmente partidista puede provocar fatiga en los votantes, provocando apatía, la creencia de que la corrupción es lo normal o solo son mentiras del partido rival.
Incluso en el caso de estar al 100% seguros de que ha habido un caso de corrupción, esto no es suficiente. Como es lógico, es necesario tener claro quién ha sido el responsable de la corruptela en cuestión. Aquí entra en juego la psicología política. Distintos estudios han demostrado que los votantes tienden a menospreciar los casos de corrupción con raíces en sus propios partidos.
Por si fuera poco, la polarización de la que tanto se escucha hablar estos días reforzaría esta dinámica. Los votantes usan su identidad partidista como un filtro, minimizando o exagerando el caso y, en pocas palabras, convirtiendo la corrupción en un arma política más.
La información y la atribución de responsabilidades son ingredientes necesarios, pero no suficientes por sí solos para completar la receta. Ante esta situación, los votantes todavía pueden tener dudas sobre cómo responder: ¿votar a otro partido, abstenerse o qué? Aunque acabes descubriendo que tu partido es un corrupto, si el resto también lo son, no parece tener sentido optar por alguna de las alternativas. Incluso si son partidos limpios, si no son capaces de convencer, el votante seguirá optando por el mismo partido. Es posible que los votantes sigan con su partido ciegamente, pues creen que el resto son malos gestores en comparación al suyo.
Conclusión
En definitiva, aunque la corrupción parece un motivo lógico por el que castigar a los políticos en las urnas, la realidad es mucho más compleja y menos esperanzadora. La tolerancia hacia la corrupción se ve influida tanto por factores individuales como sociales, lo que reduce la capacidad del votante de sancionar la corrupción. Así, la paradoja de la corrupción impopular pero políticamente popular revela no solo fallos en la rendición de cuentas democrática, sino también profundas limitaciones en la forma en que los ciudadanos evalúan y responden a la política.
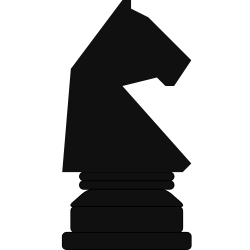
[…] para generar una corriente contraria al gobierno actual. Está por ver, sin embargo, si el conjunto de casos que están siendo juzgados todavía puede generar un efecto en cadena que, como el PSOE de […]
[…] prácticamente imposible que cambiemos de ideología, pues esta tiende a ser muy estable. Además, esta ideología suele ir ligada a un partido por el que mostramos gran lealtad, lo que nos hace prácticamente hooligans de una […]