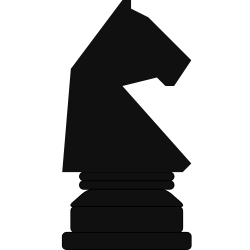Se suele decir que el principal motivo de la guerra son los intereses económicos de unos países sobre otros. Pero ¿y si hubiera algunos intereses materiales que la evitaran? Para algunos, el comercio, una de las actividades humanas más antiguas, tiene ese poder. En este artículo exploraremos la capacidad del comercio para frenar la guerra, y cómo la política arancelaria reciente puede afectarla.
En primer lugar, tenemos que analizar las reglas de juego a nivel mundial. Es fundamental tener en cuenta dónde se mueven las piezas y bajo qué principios. La realidad es que estamos ante una sociedad internacional donde la fuerza se sigue considerando una herramienta a la que se puede recurrir en algunos casos.
A pesar de que existen elementos de orden como el Derecho Internacional y las Organizaciones Internacionales, no hay una autoridad superior capaz de imponerse al resto de actores (tanto estatales como no estatales). Aunque desde 1945 la paz y la resolución pacífica de controversias haya sido la “norma” y los conflictos como la vía ilegítima, éstos siguen ocurriendo. De hecho, la paz mundial puede ser algo muy difícil de alcanzar. Eso sí, los conflictos y sus consecuencias se encuentran desigualmente distribuidos a lo largo del globo, lo que puede generar una ilusión de anormalidad como ocurrió en Europa tras el estallido de la guerra de Ucrania. A ello se le une que la gran mayoría de conflictos son internos, especialmente guerras civiles, por lo que los conflictos entre estados (las guerras propiamente dichas) quedan diluidos.
Las reglas del comercio.
El comercio ha sido uno de los pilares del orden económico contemporáneo. Tras su institucionalización en Bretton Woods y su confirmación por el Consenso de Washington, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales del proceso de globalización.
Mediante la creación de un marco de normas a nivel global y unas instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el comercio mundial ganaba seguridad y estabilidad, además de asegurarse una progresiva reducción de aranceles y otras regulaciones.
No obstante, tras la Gran Recesión de 2008, el comercio global se ha caracterizado por tasas de crecimiento más bajas. Muchos lo han calificado directamente de retroceso de la globalización y ruptura del orden internacional. En cambio, para otros la globalización no ha retrocedido. Por ejemplo, según un estudio del Banco Mundial la ilusión de la desglobalización se desvanece cuando se utilizan medidas diferentes.
Es más, el comercio se estaría reorientando en bloques geopolíticos según el FMI. Los países estarían cambiando de política comercial ante la incertidumbre política general, los vaivenes de la Administración Trump y la dependencia económica que ha generado una globalización desregulada.
De esta forma, tienden a firmar acuerdos y establecer cadenas de suministros con otros países políticamente alineados. En la práctica, se estarían creando un bloque comercial de países democráticos y otro de países autocráticos, consolidando brechas (aún) más profundas entre ambos tipos de sistemas políticos. El principal impulsor está siendo China, que en 2020 ya consiguió formar la Asociación Económica Integral Regional con países de Asia y Oceanía agrupando el 30% del PIB mundial, la mayor parte de ellos autocracias.
Hay que tener presente que esto es una generalización y que en la práctica modificar cadenas de suministro es complejo y puede ser económicamente muy costoso, hasta el punto de causar una recesión. Además, hay terceros países que se estarían aprovechando al actuar como intermediarios, donde se establecerían las fábricas y donde se haría la compraventa. Así, la cadena de suministros se mantendría en la práctica, pero con un tercero, mientras que de cara a la galería no existiría, como ocurre con Vietnam
El dinero no huele: la paz liberal.
Es aquí donde entra en juego la teoría de la paz liberal o capitalista. Esta idea tiene sus orígenes en la Ilustración con la expresión “doux commerce” (literalmente “comercio dulce”) de mano de autores como Montesquieu. Los ilustrados pensaban que el comercio libre e igual estrechaba la relación entre países y el comportamiento “civilizado”.
Su formulación actual surge en los años noventa y afirma que, a mayor volumen de comercio entre dos países, menor probabilidad de guerra entre ambos. Es importante subrayar la palabra probabilidad, ya que esta teoría (al igual que el resto de teorías en Ciencias Sociales) no afirma que el comercio elimine la guerra como instrumento político, sino que su uso se hace mucho menos frecuente.
De esta forma, el comercio bilateral generaría dependencia económica entre naciones, lo que aumentaría notablemente el coste de declarar una guerra a un socio comercial. Las clases medias y las élites comerciales serían las que más presionarían para evitar un conflicto, al ser las que más intereses tendrían de por medio. A ello se le podrían unir las relaciones informales que crearían con personas del socio comercial, que facilitarían la difusión de ideas.
No obstante, esta teoría se ha enfrentado a ha tenido importantes críticas. Una de las más mencionadas se refiere al periodo previo a la Primera Guerra Mundial, donde hubo una intensificación sin precedentes del comercio a nivel mundial. Paradójicamente, habría llevado al mismo tiempo a rivalidades comerciales y a la intensificación del imperialismo y colonialismo.
Frente a esta crítica, los defensores de la paz liberal señalan que, en primer lugar, no fue un comercio totalmente libre entre países al estar vinculado al imperialismo y los mercados internos de los imperios coloniales; y en segundo lugar que dicho comercio no se realizaba en pie de igualdad, que sería lo que permitiría la creación de relaciones recíprocas. Además, existen dudas entre los investigadores sobre si se cumple en la práctica.
Si bien no son críticas específicas a la paz liberal, no hay que dejar de lado los problemas de desigualdad del sistema de comercio mundial contemporáneo. El más señalado es su desregularización, sin contrapesos como mecanismos de resolución de disputas y de gobierno que se adapten a las grandes desigualdades entre naciones. Los países del Sur Global han sido los principales críticos del sistema de comercio global ante los escasos beneficios y los abusos de compañías transnacionales. De hecho, la carencia de reglas y mecanismos que compensen las diferencias podrían debilitar los efectos de la paz liberal.
Por ello, diversos autores añadieron una variable fundamental que moderaría la capacidad del comercio para reducir la probabilidad de guerra entre dos países: la capacidad o poder militar. El motivo es simple: si un país tiene mayores capacidades militares, industriales y demográficas, entonces el coste de luchar contra otro país con menor poder es comparativamente más bajo.
Esto podría ser una explicación de la decisión rusa de invadir Ucrania y su esperanza de que fuera una guerra corta a pesar de los estrechos vínculos comerciales existentes, sin contar el resto de causas políticas, sociales, o económicas. Al mismo tiempo, al haber desarrollado lazos comerciales esenciales para la Unión Europea (gas principalmente), evitaría una reacción occidental utilizando a su favor los efectos de la paz liberal.
¿Puede el conflicto arancelario aumentar la probabilidad de guerra?
Las decisiones de Trump pueden alterar los flujos comerciales de bienes y servicios, rompiendo el equilibrio que existe actualmente. El ejemplo más claro sería que los productos baratos que vende China en Estados Unidos se redirigirían a Europa, inundándola y amenazando la producción local. Esto llevaría a su vez a la Unión a frenar los intercambios con China, reduciendo la dependencia comercial.
No obstante, la capacidad real que tiene la Administración estadounidense para romper los vínculos comerciales puede ser muy reducida, como ha demostrado el amago de los bonos del Tesoro en abril. Aunque las declaraciones políticas puedan a lo largo del tiempo dinamitar la confianza entre países, si los vínculos comerciales se mantienen estables será más difícil una guerra con países como China. Sobre todo si se trata de políticas arbitrarias y poco consistentes, como suele ocurrir con Trump. Por ello necesitamos buscar más explicaciones fuera de la política arancelaria.
Sí que hay más consistencia en los efectos de sus decisiones a nivel geoeconómico. Aunque Estados Unidos sigue siendo la única superpotencia mundial con capacidad de proyección económica, política y cultural global, su rol como árbitro internacional está en entredicho. Se suelen poner sobre la mesa dos argumentos.
El primero pone el foco en la multipolaridad, que en la práctica supone un reparto del poder global y de la riqueza más equitativo y, en consecuencia, la aparición de países capaces de disputar la superioridad en determinados ámbitos y regiones, como China. El segundo es la pérdida de interés por parte de Estados Unidos para seguir siendo árbitro con la doctrina de América Primero. Las potencias hegemónicas tienen la responsabilidad tácita de mantener bienes comunes para todo el globo, esto es, bienes que benefician a todos los países y no pueden ser proporcionados por un solo país.
Esto incluiría el comercio en todos sus ámbitos, y especialmente en el mantenimiento de reglas y normas aceptadas por todos (a través de la OMC) y la seguridad de las rutas comerciales en los cuellos de botella como Suez. La reducción del comercio y la pérdida de la seguridad de estos cuellos de botella comerciales por la dejadez estadounidense podría aumentar el número de conflictos, creando un círculo vicioso negativo. Aunque esta posibilidad parece lejana, con los ataques a las milicias hutíes en Yemen para evitar problemas en el estrecho de Bab el-Mandeb.
Que crezca el número de autocracias también contribuye a debilitar el comercio. Por un lado, porque agrandaría las diferencias entre autocracias y las democracias que sobreviven, ya que estas lo pueden interpretar como un riesgo existencial. Así, se reforzarían los bloques geopolíticos y comerciales que mencionábamos antes. Por otro lado, debido a otra propuesta muy relacionada con la paz liberal: la paz democrática, que establece que las democracias no se declaran la guerra entre ellas (independientemente de que interfieran en sus asuntos) por su compromiso con valores como la libertad y los derechos humanos.
Si hay menos democracias, tendremos dos consecuencias: primero hay menos países que defienden un orden basado en reglas democráticas, y segundo la paz democrática se aplica a menos países. Finalmente encontraríamos un mayor número de guerras, debido a que las autocracias tienen menos reparos a utilizar la guerra como instrumento.
En resumen, ¿pueden los aranceles provocar un aumento en el número de guerras? Dependerá de la capacidad (y voluntad) que tenga la Administración estadounidense para implementar una política proteccionista y para mantener guerras arancelarias constantes. Dado que Estados Unidos sigue siendo el hegemón mundial, la estabilidad del sistema global depende de él y por lo tanto los efectos pacificadores del comercio más que de ningún otro. Sólo el tiempo dirá si será una política definitiva o estamos ante un TACO (Trump Always Chickens Out) más como cree Wall Street.
Por último, si queréis explorar los números de muertes en conflictos, hay herramientas visuales muy interesantes como la que os dejamos aquí de Our World in Data