
Las democracias ya no mueren por golpes de Estado. Atrás quedaron los tanques en las calles, los golpes militares espectaculares o las tomas violentas del poder que marcaron el siglo XX. En su lugar, presenciamos algo mucho más sutil y, por ello, más peligroso: la muerte lenta de la democracia desde dentro, ejecutada por los propios líderes que el pueblo eligió para gobernar.
Esta nueva realidad plantea un desafío sin precedentes: ¿cómo defendemos la democracia cuando quienes la atacan han llegado al poder democráticamente? ¿Cómo detectamos las señales de alarma cuando el peligro no viene de fuera, sino de dentro del propio sistema?
Estas preguntas han sido abordadas por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra Cómo mueren las democracias (2018). Los profesores de Harvard no sólo identificaron los síntomas de esta enfermedad democrática, sino que nos proporcionaron las herramientas para reconocerla antes de que sea demasiado tarde. Su análisis resulta más urgente que nunca en un mundo donde el autoritarismo ha aprendido a mimetizarse con las formas democráticas.
La nueva cara del autoritarismo
El autoritarismo del siglo XXI ha sabido amoldarse a los nuevos tiempos. Ya no necesita suspender constituciones o cerrar parlamentos para consolidarse en el poder. En su lugar, utiliza las propias herramientas democráticas para desmantelar la democracia desde dentro. Viktor Orbán en Hungría es quizás el ejemplo más claro de esta estrategia: tras ganar las elecciones en 2010, ha ido modificando gradualmente las leyes electorales, comprando medios de comunicación y limitando la independencia judicial, todo mientras mantiene la apariencia de un sistema más o menos democrático.
Esta forma moderna de autoritarismo es especialmente peligrosa porque conserva cierta legitimidad electoral. Los ciudadanos siguen votando, los parlamentos siguen funcionando y las constituciones siguen vigentes, pero el contenido real de la democracia se va vaciando progresivamente. Recep Tayyip Erdoğan en Turquía siguió un patrón similar: después de años en el poder, utilizó un intento de golpe fallido en 2016 como excusa para purgar masivamente la administración pública, el ejército y el poder judicial, concentrando un poder sin precedentes en sus manos.
Esta estrategia se ha repetido en múltiples países y contextos. Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Narendra Modi en India, Rodrigo Duterte en Filipinas, o el partido Ley y Justicia en Polonia. Todos ellos compartieron un patrón común: llegaron al poder a través de elecciones libres, pero una vez allí comenzaron a erosionar sistemáticamente las instituciones que podrían limitarlos o desafiarlos.
Las señales de alarma
Uno de los principales problemas para detectar estas amenazas es que los líderes autoritarios modernos no anuncian abiertamente sus intenciones antidemocráticas. Para abordar esta dificultad, los autores proponen cuatro señales de alarma que permiten identificar a candidatos con tendencias autoritarias antes de que consoliden su poder.
El primer indicador es el rechazo sistemático de las reglas democráticas. Cuando Donald Trump sugirió repetidamente que las elecciones de 2020 estaban “amañadas” antes incluso de conocer los resultados, estaba siguiendo un patrón clásico de los autoritarios modernos: socavar la confianza en el proceso electoral para justificar acciones futuras que podrían violar justamente esas normas democráticas.
La negación de la legitimidad de los oponentes constituye otra señal inequívoca. Los líderes autoritarios no ven a la oposición como rivales legítimos en una competencia democrática, sino como enemigos de la patria o amenazas existenciales que deben ser neutralizadas. Esta retórica transforma el debate político normal en una guerra donde todo vale. Cuando Hugo Chávez describía a sus opositores como “oligarcas apátridas” y “lacayos del imperialismo”, o cuando Viktor Orbán presenta a la oposición húngara como “agentes de George Soros”, están aplicando esta misma estrategia de deslegitimación.
La tolerancia hacia la violencia política representa un escalón más en esta degradación democrática. Los líderes autoritarios raramente llaman directamente a la violencia, pero tampoco la condenan claramente cuando surge de sus bases de apoyo. Esta ambigüedad calculada permite que la violencia se normalice gradualmente, creando un clima de intimidación que debilita la competencia democrática.
Finalmente, la disposición a restringir las libertades civiles completa este cuadro de alarmas. Esto no significa necesariamente la suspensión abierta de derechos, sino su erosión gradual a través de medios aparentemente legales: utilizar las leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos, emplear las fuerzas de seguridad para intimidar a opositores o crear obstáculos burocráticos que dificulten el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Los guardarraíles de las democracias
Los autores identifican lo que denominan “normas no escritas”, que funcionan como protección de la democracia para evitar esta deriva. La más fundamental es la tolerancia mutua: la aceptación de que los adversarios políticos son rivales legítimos, no enemigos que deben ser eliminados. Cuando esta norma se erosiona, cuando un partido político comienza a ver al otro como una amenaza existencial, la democracia entra en territorio peligroso.
La historia de Estados Unidos ofrece ejemplos tanto positivos como negativos de esta dinámica. Durante décadas, republicanos y demócratas mantuvieron niveles de cooperación que hoy parecen impensables. Sin embargo, la polarización creciente ha ido erosionando esta tolerancia mutua, llegando a un punto donde cada elección se presenta como una batalla por la supervivencia de la nación.
La segunda es la contención institucional, la idea de que los líderes deben ejercer su poder con moderación, incluso cuando las reglas formales les permitirían hacer más. Un presidente podría legalmente nominar solo a jueces afines a su ideología, pero la contención democrática sugiere que debe buscar cierto equilibrio para preservar la legitimidad del sistema judicial. Esta norma explica por qué durante décadas los presidentes estadounidenses no utilizaron todos los poderes que la Constitución les otorgaba, manteniendo un equilibrio entre los poderes del Estado.
Los partidos como guardianes de la democracia
Levitsky y Ziblatt argumentan que los partidos políticos tradicionales han funcionado históricamente como filtros, impidiendo que candidatos extremistas lleguen a posiciones de poder. Sin embargo, cuando estos filtros fallan, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por ejemplo, los partidos conservadores en la Alemania de Weimar pensaron que podían utilizar y controlar a Hitler, subestimando gravemente la amenaza que representaba.
Este patrón se ha repetido en múltiples contextos contemporáneos. En Venezuela, los partidos tradicionales subestimaron inicialmente a Hugo Chávez, viendo en él simplemente a un populista que podría ser controlado o que eventualmente se moderaría. En Estados Unidos, muchos republicanos inicialmente pensaron que podrían “domesticar” a Donald Trump una vez llegara a la presidencia.
La lección es clara: cuando los partidos establecidos normalizan o colaboran con fuerzas autoritarias por conveniencia electoral a corto plazo, están jugando con fuego. La tentación de utilizar a líderes populistas para ganar elecciones puede resultar en la destrucción del propio sistema que permitió esa victoria.
La polarización como combustible del autoritarismo
Uno de los diagnósticos más preocupantes del libro se refiere al papel de la polarización extrema en la erosión democrática. Cuando la polarización alcanza niveles patológicos, los ciudadanos comienzan a ver las elecciones no como competencias normales entre opciones políticas diferentes, sino como batallas existenciales donde la victoria del otro bando supondría una catástrofe nacional.
En este contexto, muchos ciudadanos están dispuestos a tolerar comportamientos antidemocráticos de “su lado”, siempre que ayuden a derrotar al “enemigo”. La lealtad partidista se vuelve más importante que la lealtad democrática, y las violaciones a las normas se justifican como males menores necesarios para evitar un mal mayor. Esta dinámica es visible tanto en Estados Unidos como en muchas otras democracias contemporáneas, donde sectores significativos de la población parecen dispuestos a sacrificar principios democráticos básicos con tal de que “su” candidato gane.
Conclusión
La historia demuestra que las democracias pueden sobrevivir a crisis severas cuando existe suficiente compromiso con las normas democráticas por parte de las élites políticas y cuando los ciudadanos están dispuestos a defender el sistema por encima de sus preferencias partidistas particulares. En este contexto, la construcción de coaliciones amplias que trasciendan las líneas partidistas tradicionales emerge como una estrategia crucial para esta defensa.
Al mismo tiempo, la renovación de las normas democráticas también requiere un esfuerzo consciente de diálogo y búsqueda de puntos en común. Esto no significa eliminar las diferencias ideológicas legítimas, sino reconocer que existen ciertos principios básicos del juego democrático que deben estar por encima de cualquier disputa partidista.
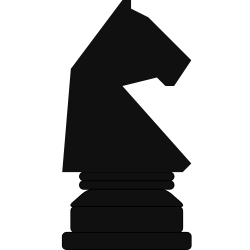
[…] El sistema político fue girando hacia una estructura más vertical, con un liderazgo centrado en su…. Esta centralización del poder, junto con un clima de tensión social creciente, conformó el contexto en el que estallarían las protestas de 2024. Cuando estas comenzaron a extenderse de forma imprevista, Hasina ya era una líder con amplio control sobre la administración, pero con escaso margen para absorber una crisis social de gran magnitud. Pero, ¿qué sucedió en las protestas? […]