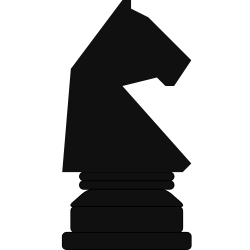«La democracia está sobrevalorada». Cada día, esta opinión gana más y más adeptos, especialmente tras resultados electorales que muchos ciudadanos creen catastróficos, como la decisión de Reino Unido de salirse de la Unión Europea o la elección de Donald Trump no una, sino dos veces, aunque también casos aún más extremos como la victoria de Adolf Hitler en las últimas elecciones libres de la República de Weimar. ¿Tan mal votan los ciudadanos?
Siguiendo esta línea de pensamiento, hay filósofos y politólogos que buscan “mejorar” un sistema que creen ineficiente o imperfecto. Destaca entre todos ellos Jason Brennan, filósofo político y autor de Contra la democracia, especialmente por una idea que de forma cíclica vuelve al ruedo: que para poder votar sea necesario aprobar un examen.
En este mundo todo tiene un nombre
Como se suele decir, todo en esta vida está inventado, y esto no iba a ser una excepción. La idea de Brennan tiene nombre propio: epistocracia. El estadounidense aboga por tumbar la democracia y, en su lugar, construir un sistema que, si bien muy parecido, tiene sus matices: todos podrán votar, pero el voto de aquellos que puedan demostrar cierto conocimiento político valdrá más que el del resto. Y ojo, que no se anda con chiquitas, pues dice abiertamente que en su sistema los niños también podrían votar.
Epistocracia se traduce literalmente como el “gobierno de los que saben”, en lugar del “gobierno del pueblo” al que hace referencia nuestra democracia
Epistocracia se traduce literalmente como el “gobierno de los que saben”, en lugar del “gobierno del pueblo” al que hace referencia nuestra democracia. Sin embargo, y a pesar de tener nombre, no es fácil encontrar muchos casos de epistocracia en nuestra historia. El filósofo indica que, como tal, no existe ningún caso, aunque sí sistemas con cierto aire de epistocracia: desde 1600 a 1950, en Gran Bretaña los ciudadanos con título universitario tenían un voto extra. Incluso la propia Atenas, según el norteamericano, era más una forma de epistocracia que de democracia directa, pues los pocos que podían votar eran justamente los más instruidos.
Dado que la historia no puede darnos muchos ejemplos, se podría decir que cada uno puede inventar su epistocracia. Algunos filósofos prefieren que los ciudadanos que no aprueben el examen directamente no puedan votar, otros dicen que su voto simplemente debería valer menos… Aunque no es el foco de este artículo, sí es interesante profundizar en la epistocracia propia de Brennan, dado que es posiblemente uno de sus mayores representantes. El norteamericano divide su proceso electoral en tres fases:
- Al igual que en cualquier otra votación democrática, se recoge la preferencia (partido político, candidato…) de cada ciudadano. Como ya decimos, todos pueden votar, incluidos los niños.
- Además del voto, se anotan las características demográficas de cada individuo de forma anónima (edad, género, pertenencia a alguna minoría…).
- Finalmente, se realiza un cuestionario de conocimientos políticos básicos. Curiosamente, el filósofo explica que los criterios (qué se pregunta, cómo se puntúa…) los debería escoger la propia ciudadanía, o el examen quedaría a merced de los partidos políticos y sus intereses personales.
Una vez finalizado este proceso, se lleva a cabo el clásico conteo. El examen y la encuesta demográfica permitiría estimar estadísticamente qué habría deseado la ciudadanía al completo si todos estuvieran informados. De esta forma, al menos según Brennan, se podría acabar con el único mal de la democracia: “los votantes desinformados”.
El filósofo apunta a distintos estudios, los cuales indican que la mayoría de los ciudadanos saben poquísimo sobre política y llegan a votar de forma tribal. Dado que un único voto no tiene gran impacto, la mayoría de las personas no tendrían incentivos para informarse o simplemente tienen una opinión que no es propia, pues se ven influenciados por ver siempre el mismo canal de televisión. Por último, el autor indica que la epistocracia no le quita el derecho a ningún ciudadano, pues cualquier persona puede revertir la situación informándose y aprobando el examen en cuestión.
¿Paternalismo antidemocrático?
Aunque existen estudios (centrados en el conocimiento político) que Brennan aprovecha para apuntalar su teoría, también hay otros que nos alertan de los peligros de la epistocracia. De hecho, lo normal es encontrar ambas caras de la historia en la misma investigación. Por cuestiones económicas y sociales (y que, por tanto, uno mismo no puede cambiar al 100%), los mejor informados suelen ser siempre hombres, blancos, de mediana edad y con ingresos medio-altos.
A pesar de que las diferencias de género sí se están cerrando, la epistocracia provocaría que la gran mayoría de mujeres o minorías dejarán de tener voz. Lo que estas investigaciones tratan de decirnos, en pocas palabras, es que muchas veces nuestro desconocimiento sobre un tema no es culpa nuestra, sino de condiciones exógenas a nosotros.
En pocas palabras, estamos diciendo que el selectorado (grupo de personas que vota) se reduciría considerablemente, predominando unos intereses de grupo muy marcados. De hecho, las personas “competentes” no siempre son las que votan de forma “competente”. Brennan argumenta que aunque el selectorado se hiciera más pequeño, como estos son los competentes, votarían no solo por su bien personal, sino por el de toda la ciudadanía.
Sin embargo, aquí también encontramos opiniones opuestas. Algunos autores argumentan que si el selectorado se vuelve más pequeño, este grupito de votantes podría dejar de creer en el altruismo. Saberse con tanto poder podría despertar “la bestia” egoísta que los competentes esconden. Sin duda, el conocimiento técnico (que tampoco sabemos cómo se calcularía) no garantiza tomar decisiones justas. Además, provocaría una desconexión total entre gobernantes (la élite competente) y gobernados, pudiendo convertir el sistema en un régimen insensible.
Otro de los argumentos en contra de la epistocracia es que, simple y llanamente, nunca ha existido. Buena parte de las investigaciones demuestran que la democracia, aun con sus imperfecciones, sería el mejor sistema político (existente, claro), pues sería el que ha permitido un mayor crecimiento económico, pero también en términos de paz o de derechos sociales (por supuesto, con sus tropiezos y casos en contra). La epistocracia es una mera construcción teórica y que, realmente, no podemos saber si funcionaría mejor (incluso si podría implementarse), lo que frena a un sector de la filosofía política, que siguen el refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer.
Por último, también podemos encontrar una crítica más filosófica. A lo largo del artículo, se ha hablado y juzgado a la democracia como un sistema que debe elegir “buenos políticos”, pero no todos opinan así. La democracia no debería medirse únicamente por sus resultados, sino también por la forma en la que se llega a estos. Ofrecer igualdad y libertad política sería el primer paso de empoderamiento para la ciudadanía, dejando siempre la puerta abierta a informarse. Los que creen en la epistocracia ven el voto no solo como un derecho, sino también como una obligación (por la cual hay que educarse). Sin embargo, sus críticos creen que se convertiría en un privilegio.
Debate abierto
La epistocracia plantea un debate fundamental. ¿Debe depender el derecho al voto de nuestro conocimiento político o de otras características? De hecho, no parece del todo claro que el desconocimiento sea una vía elegida, sino prácticamente impuesta por condiciones que no hemos escogido. ¿Quién definiría qué significa estar “informado”? ¿No es la imposición de un criterio el primer paso a la exclusión? ¡Si eres capaz de dar respuesta a estas preguntas tu voto debería valer por lo menos por tres!