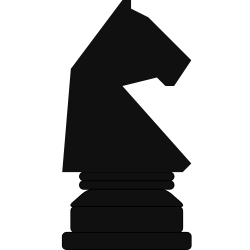En 1992, la campaña presidencial de Bill Clinton popularizó una frase que desde entonces ha marcado el análisis electoral: “It’s the economy, stupid” (Es la economía, estúpido). Esta consigna, pensada para recordar a los asesores qué tema debía ocupar el centro del mensaje político, capturó una verdad incómoda pero poderosa: cuando la economía va mal, los votantes castigan. Y cuando va bien, tienden a premiar.
Más recientemente, muchos analistas apuntaban que la victoria de Donald Trump en 2024 debía interpretarse, en parte, como una expresión de voto económico. La inflación acumulada entre 2021 y 2023 había erosionado el poder adquisitivo de muchas familias, especialmente de las clases medias y trabajadoras en estados industrializados. Esto dio lugar a una sensación persistente de deterioro económico que actuó como catalizador del voto de castigo hacia los demócratas. ¡Volvía a ser la economía, estúpido!
A primera vista, la noción de que los votantes premian o castigan al partido en el gobierno según su desempeño en la gestión económica parece una fórmula sencilla y atractiva. Pero ¿sigue siendo tan determinante hoy? ¿O hemos entrado en una etapa donde la economía compite con otros factores, como la identidad, la ideología o la percepción de justicia?
¿Qué dice la teoría del voto económico?
Desde la ciencia política, se ha intentado explicar este fenómeno a través de la teoría del voto económico. Según esta perspectiva, los ciudadanos evalúan el desempeño del gobierno en materia económica y actúan en consecuencia: si la economía mejora, se apoya al partido en el poder; si se deteriora, se busca una alternativa. Es decir, este enfoque asume un votante racional, casi como un consumidor político que decide “comprar” un programa de gobierno según cómo le haya afectado a su bolsillo o cómo cree que le irá.
Eso sí, existirían varias formas de evaluar la situación de la economía. Una primera distinción es entre el voto retroactivo y prospectivo. En esencia, el voto retroactivo se basa en evaluar el pasado. Es el clásico “¿estamos mejor que hace cuatro años?”. El prospectivo, en cambio, mira al futuro: ¿qué partido es más probable que mejore la economía?
La otra distinción clave es entre quienes votan según su economía personal (egotrópico) y quienes lo hacen pensando en la economía del país en general (sociotrópico). El primero es más individualista y mira su propio bolsillo; el segundo, más colectivo, y trata de preocuparse porque nadie se quede atrás.
Estas distinciones permiten entender por qué dos personas en situaciones similares pueden votar de forma distinta: una puede estar bien económicamente, pero votar en contra del gobierno porque percibe un deterioro nacional. Otra puede sufrir dificultades personales, pero seguir confiando en que el rumbo del país es el correcto.
Pese a estas diferencias, la teoría no deja de ser la misma: cuando la economía va mal, los votantes castigan. Y cuando va bien, tienden a premiar. Esta lógica ha podido observarse en numerosos contextos, más allá de las particularidades culturales o institucionales. Un ejemplo claro lo encontramos en Grecia durante la crisis de deuda soberana. El colapso económico vivido entre 2010 y 2015, con tasas de desempleo superiores al 25 % y durísimas medidas económicas, provocó un hundimiento de los partidos tradicionales —especialmente del PASOK— y abrió la puerta al ascenso de Syriza, que capitalizó el descontento social y se presentó como una alternativa frente a la gestión económica del pasado.
También hay ejemplos de la otra cara de la moneda. En Portugal, la gestión económica llevada a cabo por el Partido Socialista entre 2015 y 2022, que combinó estabilidad presupuestaria con mejoras en el empleo y el salario mínimo, fue recompensada en las urnas con una mayoría absoluta inesperada en 2022. Aunque el contexto era incierto por la pandemia, muchos votantes percibieron que el gobierno había gestionado la economía con prudencia y sensibilidad social, y decidieron premiarlo con un voto de confianza.
Sin embargo, aunque la economía importa, no es un termómetro infalible del comportamiento electoral. Hay varias razones por las que la relación entre economía y voto se complica.
La economía es compleja… y la política también
Para empezar, las percepciones económicas no son homogéneas ni automáticas. Una misma política pública puede ser vivida de manera completamente distinta por personas que habitan incluso la misma ciudad. Por ejemplo, una subida del salario mínimo puede beneficiar a trabajadores del sector servicios, pero generar incertidumbre en pequeños empresarios que ven aumentar sus costes.
En cambio, una rebaja de impuestos puede ser celebrada por autónomos y clases medias-altas, mientras que otros sectores pueden percibirla como una amenaza al sostenimiento de los servicios públicos. Estas diferencias no solo se dan entre clases sociales, sino también entre generaciones, regiones o grupos ocupacionales, lo que complica enormemente la idea de que exista una única “percepción” de la economía.
A esta diversidad de experiencias se suma otro problema: los efectos de las políticas económicas rara vez son inmediatos. Muchas medidas, especialmente las estructurales (como reformas laborales, inversiones en infraestructuras o cambios fiscales), necesitan tiempo para desplegar sus efectos. Sin embargo, los ciclos políticos suelen ser más cortos que los económicos.
Esto genera una desconexión entre la acción gubernamental y la evaluación ciudadana: los votantes juzgan con base en su situación presente, no siempre teniendo en cuenta que algunas decisiones pueden estar orientadas a beneficios a medio o largo plazo. En ocasiones, incluso gobiernos que toman medidas impopulares pero necesarias acaban pagando el coste político, mientras que otros se benefician de los frutos de decisiones tomadas por sus predecesores.
Y a todo esto se añade una dimensión que escapa por completo al control de los gobiernos: el contexto internacional. Crisis financieras globales, guerras, pandemias o alteraciones en los precios de materias primas pueden alterar profundamente la economía doméstica. La invasión de Ucrania en 2022, por ejemplo, provocó un aumento generalizado de los precios de la energía y los alimentos en toda Europa, afectando el poder adquisitivo de millones de ciudadanos sin que los gobiernos nacionales pudieran hacer mucho para evitarlo.
Previamente, lo mismo ocurrió con la crisis del COVID-19, que paralizó las economías de todo el mundo y obligó a muchos gobiernos a tomar decisiones drásticas en cuestión de días, sin margen para una planificación económica ordenada.
Este cúmulo de factores hace que la atribución de responsabilidades sea una tarea extremadamente compleja para el ciudadano medio. ¿Quién tiene la culpa cuando sube el precio del pan o baja la cotización del euro? ¿El gobierno nacional, el Banco Central Europeo, una sequía en Argentina o una guerra en Oriente Medio? Ante tanta incertidumbre, muchos votantes recurren a atajos: evalúan según su experiencia inmediata, según el relato que les resulta más creíble, o según la confianza que tengan (o no) en quienes gobiernan.
La economía pesa, sin duda, pero pesa en un terreno lleno de niebla, donde las causas no siempre están claras y donde las emociones y la identidad política terminan de dar forma a la percepción final. Esto nos lleva a la segunda gran limitación del voto económico.
La ideología y el partidismo “filtran” la percepción
Además, la política no se juega únicamente en el terreno de los datos. Por más que existan indicadores objetivos (crecimiento del PIB, inflación, desempleo), la interpretación que los ciudadanos hacen de ellos está mediada por su ideología, su identidad política y el relato dominante en su entorno, como ya adelantábamos. En otras palabras, los datos económicos no hablan por sí solos: necesitan ser leídos, explicados y contextualizados, pero esa lectura está lejos de ser neutral.
Hay votantes que, incluso en contextos de recesión o dificultad económica, siguen apoyando al partido con el que se identifican ideológicamente. Esa fidelidad no es irracional sino que responde a una lógica de pertenencia. Para muchas personas, el voto no es solo una evaluación técnica sobre la gestión del gobierno, sino una expresión de valores, de identidad política o de compromiso con una causa. Lo mismo ocurre en sentido contrario: hay ciudadanos que, aun viviendo una situación económica favorable, se muestran críticos con el gobierno porque perciben que sus principios o prioridades no se ven reflejados en las políticas públicas.
En muchos casos, no es el dato lo que determina la opinión, sino la narrativa previa en la que ese dato encaja.
A esto se suma el papel clave del ecosistema informativo. Vivimos en un entorno mediático fragmentado, donde la sobreabundancia de información convive con la desinformación, y donde los algoritmos ayudan a reforzar nuestras creencias previas. Así, dos personas pueden enfrentarse a los mismos datos económicos (una caída del desempleo, una mejora del salario medio, una subida del precio de la energía) y llegar a conclusiones completamente distintas. Una verá signos de recuperación; la otra, pruebas de que el modelo no funciona. En muchos casos, no es el dato lo que determina la opinión, sino la narrativa previa en la que ese dato encaja.
Los partidos políticos, conscientes de esta dinámica, no solo gestionan la economía: también compiten por definir su significado. Elaboran discursos, seleccionan cifras, enfatizan determinados indicadores y omiten otros para construir un relato que refuerce la confianza en su modelo económico o, en caso necesario, desplace la responsabilidad hacia factores externos.
Cuando gobiernan, buscan convencer de que la situación mejora o de que lo peor ya ha pasado. Y cuando están en la oposición, suelen dibujar un panorama más sombrío, apelando al malestar social o al coste de las decisiones tomadas. En ambos casos, lo que está en juego no es solo una evaluación técnica, sino la legitimidad política que otorgan las percepciones económicas.
¿Entonces… ha muerto el voto económico?
La economía sigue siendo un factor decisivo, pero su efecto no es automático ni directo. En sociedades cada vez más complejas, el voto ya no se explica solo por indicadores como el PIB, la tasa de paro o la inflación. La identidad, la cultura política, las emociones colectivas, los marcos comunicativos y la confianza institucional configuran un entorno en el que los datos económicos compiten con otros elementos en la formación de las preferencias electorales.
Hoy, más que nunca, el comportamiento electoral se entiende mejor desde una mirada multidimensional. Los votantes no son autómatas guiados únicamente por el bolsillo, sino actores que integran múltiples referencias: económicas, sí, pero también ideológicas, emocionales y culturales. Y en ese contexto, la economía deja de ser el único motor del voto para convertirse en una pieza más dentro de un entramado político cada vez más complejo.
Para los partidos, esto supone un doble desafío. Por un lado, necesitan demostrar competencia económica, especialmente en contextos de crisis o transformación. Sin embargo, al mismo tiempo, deben ser capaces de construir un relato que conecte con las preocupaciones, valores y expectativas de los votantes. No basta con presentar cifras positivas si el electorado no percibe una mejora real o no confía en quién las presenta. Tampoco basta con gestionar bien si no se logra dotar de sentido político esa gestión.
Por eso, el voto económico no ha desaparecido. Simplemente, se ha vuelto más exigente. Los votantes piden resultados, pero también coherencia, empatía y visión de futuro. Y los gobiernos que logren combinar estos elementos (una economía sólida, un relato creíble y una identidad política reconocible) tendrán más posibilidades de consolidar su apoyo en las urnas.