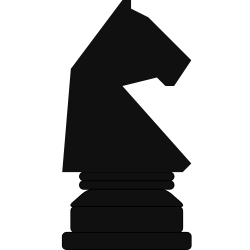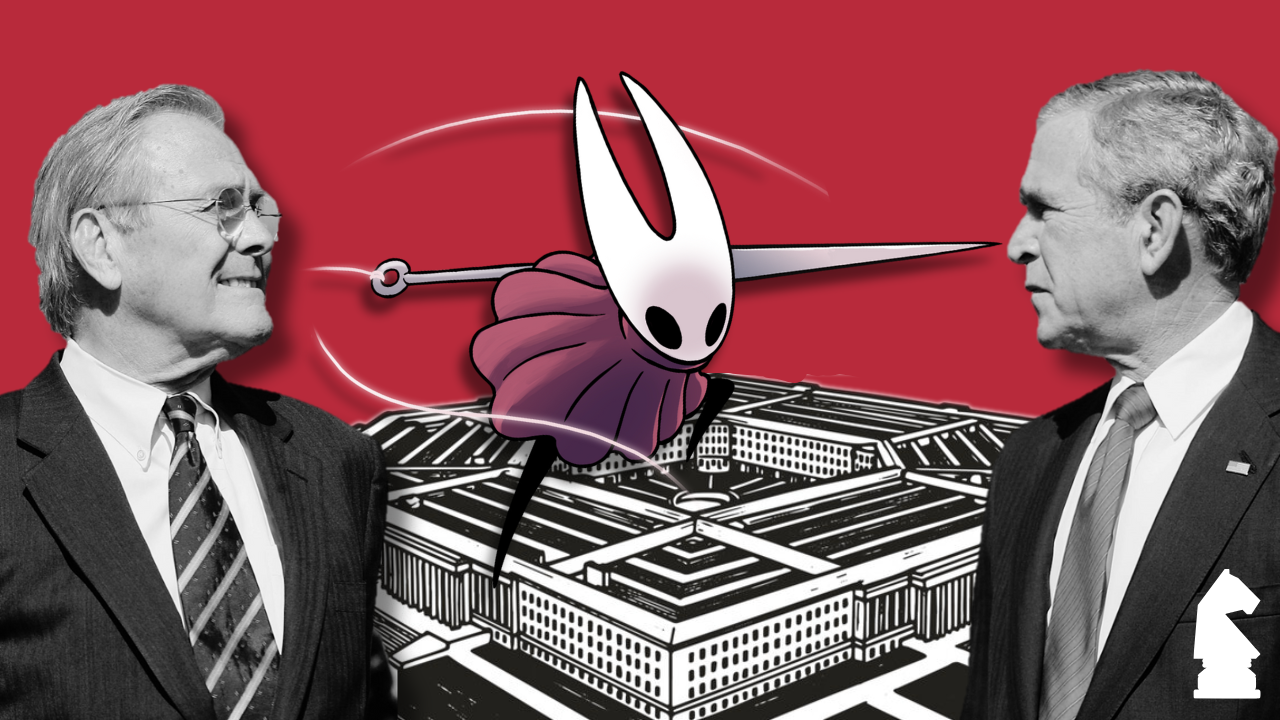
Septiembre de 2001 es uno de los meses más reconocibles de la historia del mundo contemporáneo. A menudo la fecha que lo acompaña es el día 11, cuando la idea misma de seguridad se transformó para siempre. Sin embargo, algo también realmente importante sucedió solo un día antes.
El 10 de septiembre de 2001, Donald Rumsfeld (Secretario de defensa de EE. UU. durante la administración de George W. Bush) dio un discurso a los empleados de El Pentágono en el que declaraba unilateralmente la guerra al que consideraba el mayor enemigo de la institución: ella misma.
Rumsfeld hablaba, claro, de una guerra metafórica. Una guerra contra la burocracia propia del sector público, que estaba presente en cada esquina de El Pentágono. Esta guerra no se luchó en trincheras, sino en despachos; y las víctimas no fueron personas, sino sectores enteros del aparato de defensa estadounidense que acabaron en manos del sector privado.
El conocido videojuego Hollow Knight presenta la figura del “Recipiente Hueco”. Aparentemente perfecto y autosuficiente, estaba diseñado para no tener voluntad ni voz, solo para mantener la fachada de salvación. Pero bajo la superficie quedaba una grieta que permitió el regreso de la infección y el colapso de Hallownest. Del mismo modo, un Estado hueco conserva su cáscara institucional, pero el vacío interior termina debilitándolo hasta el punto de hacerlo inviable.
¿Puede un Estado seguir llamándose así cuando deja de realizar las funciones que en teoría le corresponden? De esta cuestión surge el concepto que hoy exploramos: los llamados “Estados huecos”.
¿De dónde viene el término Estado hueco?
En los años 80 y 90, en pleno auge del nuevo corporativismo, surge el concepto de la hollow company o “compañía hueca”. Este término hace referencia al nuevo modelo de empresa postfordista, que sustituye la integración vertical por redes de proveedores y externalización. Básicamente, las empresas pasaron de tener sus propias cadenas de montaje en las que fabricar los productos que luego vendían a subcontratar fábricas en países que les daban mayor rentabilidad.
Es en este contexto de deslocalización y subcontratación en el que se busca poner nombre a las nuevas grandes multinacionales que mantenían la marca, la sede central y el control financiero, pero que externalizaban prácticamente la totalidad de su capacidad de producción.
Si bien para algunos es un ejemplo de eficiencia y flexibilidad en la economía global, este nuevo modelo de empresas representa para sus detractores una serie de riesgos estructurales como la pérdida de capacidades nacionales de producción, la precarización laboral o la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.
Fue también en el cambio del milenio cuando la ciencia política comienza a hacerse eco de esta tendencia de estructuras y nace el término “Estado Hueco”.
Los Estados huecos
El concepto de Estado hueco, si bien no tiene una definición unívoca, presenta una serie de características que se repiten siempre que se emplea. La primera y más importante es una privatización o externalización de funciones tradicionalmente estatales.
Así, estos Estados huecos pasan a delegar en actores privados la provisión de servicios que se consideraban en su paraguas de actuación, mientras ellos mantienen la “marca” del Estado.
Esta privatización no tiene por qué ser completa y única: podemos encontrar vaciamientos graduales o solo en algunos sectores clave, como la defensa. Tampoco se puede afirmar que todo Estado que externalice alguno de sus servicios sea automáticamente un Estado hueco. La realidad es que la línea es diferente en cada caso, pero siempre va unida a un debilitamiento significativo de la capacidad institucional.
Las agencias públicas existen sobre el papel en un Estado hueco, pero carecen de recursos, personal cualificado o legitimidad social. De la misma manera, las instituciones pasan a ocupar un papel más simbólico que operativo, perdiendo (o viendo muy limitada) su capacidad para incidir de manera real en la vida política y social.
Pese a la fragilidad interna que genera este vaciamiento, la comunidad internacional debe seguir reconociendo al Estado como actor soberano, lo que diferencia a los Estados huecos de formas de colapso institucional, como el Estado fallido.
En un Estado hueco, las instituciones no tienen que estar privatizadas para estar vacías. En ocasiones, es la comunidad internacional la que reconoce su legitimidad a pesar de no ser operativas. Esto aparece sobre todo en procesos de state-building exógenos que, si bien a menudo buscan crear estados viables, muchas veces acaban creando instituciones más formales que reales.
¿Cómo se vacía un Estado?
Es complicado asociar el surgimiento de un Estado hueco a una única causa. Es mucho más común la confluencia de dinámicas internas y externas que progresivamente vacían de contenido las instituciones estatales.
Hay Estados que se vacían en momentos de shock, como los procesos de state-building de los que hablábamos antes, o en momentos de conflictos internos prolongados. Estas insurgencias reducen a menudo el control efectivo del gobierno central, dejando tras de sí un aparato estatal que sobrevive como estructura formal, pero que carece de autoridad real en amplios sectores del territorio (que pueden ser funcionales o físicos).
Sin embargo, un Estado también puede vaciarse de manera gradual, sin necesidad de que exista un claro punto de ruptura. Una de las maneras en las que esto puede suceder es a través de la extensión de una corrupción estructural que consigue la captura del Estado.
Cuando estas élites políticas y económicas apropian los recursos públicos para su beneficio, el Estado pierde legitimidad y sus instituciones acaban reducidas a instrumentos de enriquecimiento privado. Las estructuras se mantienen pero solo como cáscaras burocráticas al servicio de redes clientelares.
Pero no es necesario que exista esta corrupción generalizada en el seno del Estado. En ocasiones, un Estado puede externalizar grandes partes de su estructura como parte de una agenda política que busca deliberadamente reducir la capacidad estatal. Esta agenda puede estar motivada por motivos ideológicos o impulsada por grupos de presión o lobbies empresariales a los que asumir el papel del Estado en ciertos sectores les resultaría lucrativo.
Volver a llenar el hueco
Una vez vacío, es verdaderamente complicado volver a dotar de capacidad al Estado hueco, si es que eso es siquiera el objetivo de los gobernantes de esos países. El proceso para devolver legitimidad y capacidad a las instituciones es largo, costoso y requiere un compromiso mucho mayor por parte de la población y las élites políticas del que lo hace vaciar.
Encontramos ejemplos de países como Afganistán, en los que la caída de las instituciones tras la retirada de EE. UU. demuestran que estas nunca dejaron de ser una fachada a pesar de las elevadas inversiones internacionales.
África es una región en la que encontramos muchos Estados en los que se ha producido un vaciamiento privatizante impulsado por actores económicos. Destaca, sin embargo, el caso de Botsuana, que durante un largo tiempo combatió esta oleada amparado por una eficiente gestión pública. En los últimos años, sin embargo, el gobierno del país parece cada vez más abierto a la privatización de manera voluntaria (no impuesta como condición para recibir ayuda económica por parte de instituciones como el FMI).
En un mundo en el que el papel del Estado es puesto cada vez más en cuestión, el concepto de Estado hueco actúa como una suerte de moraleja, un espejo del callejón del gato en el que el reflejo de lo que se puede perder nos debe hacer reforzar lo que tenemos.
Del mismo modo que en Hollow Knight la fortaleza aparente del Recipiente Hueco escondía una fragilidad que terminó conduciendo al colapso de Hallownest, los Estados huecos se sostienen sobre una fachada institucional que puede resultar engañosa. Su vacío interno no siempre se percibe de inmediato, pero cuando las tensiones sociales, económicas o políticas presionan con suficiente fuerza, la cáscara se resquebraja y revela la incapacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. La lección que nos deja tanto el videojuego como el análisis del concepto del Estado hueco es clara: sin un núcleo sólido, la mera forma no basta para sostener la vida de una comunidad.