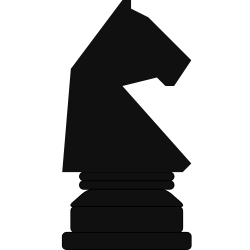En los últimos años, la política de Europa Occidental ha experimentado una transformación profunda. Los partidos tradicionales han perdido fuerza, mientras que nuevas formaciones políticas han ganado terreno. Sin ir más lejos, un ejemplo claro de este fenómeno es el fin del bipartidismo en España, donde el tradicional dominio del Partido Popular y el PSOE ha sido desafiado por la irrupción de nuevas formaciones como Podemos o Ciudadanos y, más recientemente, por Vox y Sumar.
Este cambio ha fragmentado el panorama político, obligando a las fuerzas tradicionales a buscar nuevas estrategias de coalición y adaptación a un electorado cada vez más volátil. Pero, ¿a qué se debe este auge de los nuevos partidos? Y, todavía más importante, ¿estos nuevos partidos han venido para quedarse?
¿Qué son las fracturas políticas?
Para comprender la fragmentación del sistema de partidos en Europa y la emergencia de nuevas formaciones políticas, es fundamental analizar la evolución de las divisiones políticas que han marcado la historia electoral de cada país. A lo largo del tiempo, estas divisiones han dado lugar a nuevas fracturas que reconfiguran el comportamiento político de los ciudadanos.
Un clivaje es una división sociopolítica estructural que separa a distintos grupos dentro de una sociedad en función de factores como la clase social, la religión, la identidad territorial o las ideologías políticas
Durante décadas, la estabilidad de los sistemas de partidos europeos se explicaba a través del modelo de “fracturas políticas” o “clivajes”, desarrollado por Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan en 1967. Un clivaje es una división sociopolítica estructural que separa a distintos grupos dentro de una sociedad en función de factores como la clase social, la religión, la identidad territorial o las ideologías políticas. Estas divisiones no solo afectan al comportamiento electoral, sino que también moldean la competencia entre los partidos y la estabilidad de los sistemas políticos.
Según esta teoría, la política europea se organizaba en torno a cuatro grandes divisiones. Las fracturas políticas que han definido la política europea tienen su origen en los procesos históricos de formación de los Estados y en las revoluciones económicas y sociales que marcaron el continente. Dos momentos clave en esta configuración fueron la Revolución Nacional y la Revolución Industrial.
La primera, consolidó la formación de los Estados-nación, estableciendo estructuras centralizadas de poder y generando conflictos con las identidades regionales y culturales preexistentes. La segunda, por su parte, transformó las relaciones de producción y generó una división, entre la clase obrera y la burguesía, que ha marcado la historia política europea durante siglos.
Las divisiones sociales clásicas
Estas dos revoluciones supusieron grandes cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos ¿Cuáles son las cuatro grandes divisiones que se derivaron de estas revoluciones?
En primer lugar, surge la tensión entre el centro y la periferia. Esta se deriva de la consolidación de los Estados-nación y las resistencias regionales a la centralización del poder. A lo largo de la historia, numerosos movimientos han desafiado la autoridad central en favor de una mayor autonomía.
Un buen ejemplo es el auge del Partido Nacional Escocés (SNP) en el Reino Unido, que ha canalizado la demanda de autogobierno en Escocia. Ha sido el principal impulsor de la devolución de competencias (la cual se manifestó en la creación del Parlamento escocés en 1999) y del referéndum de independencia en 2014, donde un 45% de los votantes optó por la salida del Reino Unido.
En segundo lugar, aparece también la oposición entre la Iglesia y el Estado. Esta tiene su raíz en la secularización y los conflictos entre el poder religioso y las estructuras gubernamentales. Un ejemplo clásico de la oposición entre la Iglesia y el Estado se encuentra en los Países Bajos.
Durante la segunda mitad del siglo XX la división entre partidos religiosos y seculares marcó la política neerlandesa. Los partidos confesionales, como el Partido Popular Católico (KVP) y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), mantuvieron una fuerte influencia en la educación y la política social, mientras que los partidos socialistas y liberales, como el Partido del Trabajo (PvdA) y los Demócratas 66 (D66), promovieron un Estado más laico.
En tercer lugar, emerge el conflicto entre el mundo rural y el urbano. Este se intensificó con la industrialización y el éxodo rural. Durante la Revolución Industrial, las grandes ciudades europeas vivieron un crecimiento acelerado debido a la migración interna de trabajadores en busca de empleo en las fábricas, mientras que las regiones agrarias sufrían despoblación y declive económico.
Buenos ejemplos son países como Suecia, Noruega y Finlandia, donde los partidos agraristas surgieron para representar los intereses de las comunidades rurales frente al creciente dominio político de los partidos urbanos e industriales. En Suecia, por ejemplo, el Partido del Centro, anteriormente conocido como el Partido de los Campesinos, desempeñó un papel clave en la política del país al defender la descentralización y el desarrollo rural.
Finalmente, se establece la división entre capital y trabajo. Esta se consolidó con el desarrollo del capitalismo y la lucha obrera por derechos y mejores condiciones laborales. El auge del movimiento obrero y la creación de sindicatos desempeñaron un papel clave en la política de los distintos países europeos. En las democracias occidentales, los conflictos entre capital y trabajo se canalizaron a través de partidos de izquierda, que impulsaron reformas laborales y el Estado de bienestar. Claros ejemplos de ello fueron el Partido Laborista de Reino Unido y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), los cuales representaban a la clase trabajadora y promovieron el desarrollo de derechos laborales y sociales.
Estas fracturas marcaron la configuración de los sistemas políticos europeos a lo largo del siglo XX y, aunque han evolucionado, siguen influyendo en la política actual. La persistencia de estas fracturas aseguraba la estabilidad de los partidos, cuyos votantes mantenían una fidelidad considerable basada en estas identidades sociopolíticas. Sin embargo, la transformación de las sociedades europeas ha debilitado estas divisiones tradicionales, dando lugar a nuevas líneas de fractura que están redefiniendo el panorama político.
Cambios en las fracturas sociales
Las sociedades europeas han cambiado drásticamente en las últimas décadas, y con ellas, las fracturas políticas que estructuran la competencia partidaria. Las antiguas divisiones que marcaron la política del siglo XX están dando paso a nuevas fracturas, influenciadas por transformaciones económicas, tecnológicas y culturales. Por lo tanto, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Cuáles son los cambios más relevantes?
Uno de los cambios más significativos ha sido la expansión de la educación superior, lo que ha generado una nueva élite urbana, cosmopolita y progresista. La proliferación de graduados universitarios ha creado una brecha con aquellos sectores de la población que tienen menor nivel educativo, muchos de los cuales sienten que las transformaciones económicas y sociales los han dejado atrás. Mientras los graduados tienden a apoyar partidos ecologistas y liberales, con posturas progresistas en temas culturales y de política internacional, los sectores con menor educación encuentran representación en partidos de derecha populista, que reivindican el nacionalismo y una visión más proteccionista de la economía.
Un ejemplo claro de esta división se encuentra en Francia, donde Emmanuel Macron ha construido una base electoral en las ciudades y entre las clases profesionales, mientras que Marine Le Pen ha consolidado su apoyo en regiones industrializadas en declive, donde predomina una población con menor nivel educativo.
La creciente inmigración y la diversificación étnica también han provocado ciertos reajustes muy interesantes. En países como Alemania, Reino Unido y Suecia, el aumento de la diversidad ha generado un terreno propicio para el ascenso de partidos que promueven discursos antimigratorios, como Alternativa por Alemania (AfD) o el Partido de los Demócratas de Suecia.
Al mismo tiempo, la consolidación de minorías étnicas con derechos de voto ha fortalecido a los partidos de izquierda, como el Partido Laborista británico, que ha encontrado en estos votantes una base de apoyo sólida. Esta división ha intensificado el debate político en torno a la identidad nacional y los valores culturales, polarizando el espectro político.
A esta lista de diferencias estructurales podemos añadir el envejecimiento de la población. Las sociedades europeas han experimentado un notable incremento en la proporción de personas mayores, lo que ha derivado en un aumento del peso electoral de los votantes de edad avanzada. Este segmento del electorado tiende a priorizar la estabilidad económica, la seguridad social (es decir, sus pensiones) y valores más conservadores en asuntos sociales.
En países como Italia y España, los partidos tradicionales han logrado retener a estos votantes, mientras que los partidos más jóvenes han encontrado dificultades para atraer su apoyo. La polarización generacional también se ha manifestado en debates sobre políticas climáticas, donde los votantes más jóvenes suelen exigir medidas más drásticas para frenar el cambio climático, en contraste con los votantes mayores, que pueden percibir estas políticas como una amenaza a la estabilidad económica.
Otro cambio estructural importante ha sido la creciente división geográfica entre las grandes ciudades globalizadas y las regiones periféricas en declive. Mientras que las ciudades han prosperado gracias a la economía digital y el comercio global, muchas regiones industriales y rurales han experimentado estancamiento económico y despoblación. Esto ha generado un resentimiento hacia las élites urbanas y los partidos tradicionales, lo que se ha traducido en un apoyo creciente a movimientos populistas.
En el Reino Unido, la geografía política del Brexit reflejó esta división, con Londres votando mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea, mientras que muchas ciudades postindustriales del norte de Inglaterra optaron por la salida. En España, el movimiento de la “España Vaciada”, con partidos políticos como Teruel Existe, o Soria ¡Ya! responde precisamente a este fenómeno de creciente brecha entre las grandes ciudades y las zonas rurales despobladas.
Consecuencias de las nuevas fracturas
Todos estos cambios han llevado a una transformación del sistema de partidos. La aparición de nuevos actores políticos, como los partidos ecologistas y liberales, ha redefinido la competencia electoral. Al mismo tiempo, los partidos populistas de derecha han capitalizado el descontento de amplios sectores de la población, debilitando a los partidos tradicionales. En países como Alemania, el crecimiento de Los Verdes y de AfD refleja esta doble tendencia, con un electorado polarizado entre un progresismo cosmopolita y un nacionalismo reaccionario.
A futuro, es probable que las nuevas fracturas políticas continúen consolidándose, redefiniendo los alineamientos partidistas en Europa. Los partidos tradicionales tendrán que adaptarse a estos cambios si desean seguir siendo relevantes, mientras que los nuevos actores políticos seguirán desafiando el statu quo. La política europea ya no puede entenderse solo a través de la división izquierda-derecha, sino que requiere un análisis más complejo que tenga en cuenta la educación, la identidad, la geografía y la edad como factores clave para comprender el futuro de la democracia en el continente.
Por si quieres profundizar más en el tema: