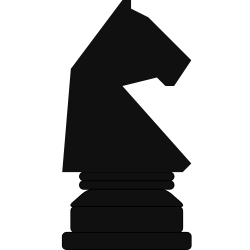Por primera vez en muchos meses, una noticia de gran relevancia política llegada desde Estados Unidos no es por razón de Donald Trump. El acontecimiento tiene que ver con las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, un asunto que a primera vista podría provocar más de un bostezo.
¿Por qué es tan relevante entonces? Pues porque el vencedor (no es oficial hasta julio, pero ya es seguro) es ni más ni menos que el jovencísimo Zohran Mamdani, un asambleísta estatal que, y esto es lo importante, se autodefine como socialdemócrata. El candidato, que centró su campaña en grandes temas como Israel o Trump, pero también dejó espacio para la vivienda o la educación, parece un rara avis en Estados Unidos, país en el que el socialismo nunca ha terminado de despegar. ¿Por qué el socialismo no ha tenido recorrido en Estados Unidos? ¿Será Mamdani el primero de muchos más casos?
Razones históricas e institucionales
Una de las tesis más conocidas respecto a la irrelevancia de esta corriente ideológica en EE.UU. la formuló Louis Hartz en su libro The Liberal Tradition in America. Su teoría apunta a la historia particular de los Estados Unidos para intentar explicar dicha ausencia. El autor destaca una diferencia clave entre norteamericanos y europeos: el periodo feudal de los últimos, que prácticamente no vivieron los primeros.
Frente al feudalismo y sus privilegios, la ciudadanía europea construyó una identidad colectiva y un primer caso de conciencia de clase, creando así los términos en los que se desarrolló la lucha contra el régimen aristocrático. De este conflicto nace el liberalismo, pero también es la semilla del socialismo europeo, pues ya durante estas revoluciones liberales se forja una cultura política de rebelión y ansia por la transformación de la sociedad. En el caso de Estados Unidos, debido a que el país no cuenta con un pasado feudal, nunca se llegó a generar esta primera conciencia de clase, pues el país directamente nace ya sumido en el individualismo liberal.
Curiosamente, Marx también vinculó el feudalismo y el socialismo, pero en un sentido contrario al de Hartz: el alemán creía que, al haber en Estados Unidos un capitalismo puro y sin resquicios aristocráticos, los obreros deberían haber sido capaces de ver con claridad las desigualdades del sistema y, por lo tanto, levantarse en armas.
Otra de las grandes tesis es la teoría de la válvula de seguridad, que explica las diferencias materiales entre los trabajadores europeos y estadounidenses. En Europa lo común fue el traslado (a veces violento) de los campesinos y trabajadores desde el campo a las fábricas (con el claro ejemplo del enclosure movement en Inglaterra). De esta forma, en Europa se fomentó forzosamente la proletarización, debido a que los trabajadores no tenían otra opción que malvivir dentro del sistema industrial.
En cambio, Estados Unidos era un país rico en recursos naturales y con una frontera abierta, debido a que la expansión hacia el oeste continuó durante muchísimo tiempo. Este hecho provocaría que los trabajadores, frustrados ante las malas condiciones laborales, podrían optar por viajar al oeste y aprovechar la disponibilidad de tierras libres.
En definitiva, en Europa las condiciones habrían propiciado la creación de una identidad obrera, algo que no ocurrió en Norteamérica por varias razones. Sin embargo, esta teoría ha sido matizada en los últimos años, pues cambiar radicalmente de vida no era tan fácil para un trabajador industrial, además de que los principales movimientos hacia el oeste se daban en época de bonanza económica, no crisis.
Además de las condiciones históricas y económicas, el diseño institucional también ha jugado un rol importantísimo en el bloqueo al socialismo. En el caso estadounidense existe un círculo vicioso entre el Estado de bienestar y la fuerza del movimiento socialista. Múltiples estudios han investigado cómo el grado de fortaleza del Estado de bienestar (desde los más débiles como el norteamericano a los más fuertes como los nórdicos) refuerza la perspectiva e ideología de la ciudadanía. En Estados Unidos, su Estado de bienestar débil ha fomentado el individualismo y el valerse por sí mismo, lo que ha dificultado la difusión del socialismo.
Por último, otro argumento institucional atiende directamente al sistema político estadounidense. Este, basado en el bipartidismo, el federalismo y el presidencialismo, limita la posibilidad de que nuevos movimientos e ideologías (que no nazcan dentro de demócratas o republicanos) puedan establecerse. Los norteamericanos crearon un sistema con barreras muy altas, imposibilitando la aparición de una tercera fuerza. Si alguien quiere cambiar las cosas en Estados Unidos, debe hacerlo desde dentro, ya sea en el partido Demócrata o Republicano.
Razones políticas
Sin embargo, estos factores que hemos explicado no son absolutos. A lo largo de los años son múltiples los movimientos socialistas que han sido capaces de emerger e incluso de disfrutar de cierto éxito político. Sin embargo, nunca han sido capaces de consolidarse y asegurarse un asiento permanente en la historia política del país.
En Europa, existía una clara vinculación entre los sindicatos y los partidos socialistas, algo que nunca ocurrió en Estados Unidos. El Partido Socialista estadounidense sufrió constantemente de luchas internas y de facciones enfrentadas entre sí. Además, no fue capaz de aprovechar y amoldarse a la realidad política de la nación. Miller nos pone un ejemplo: durante el New Deal, el partido se atrincheró en una postura aislacionista, negando en su totalidad lo que se estaba pactando. Si en vez de este discurso purista hubiera sido capaz de adaptarse a la realidad estadounidense y tratar de “influir desde dentro”, es posible que el partido hubiera tenido mayor recorrido.
De todas formas, tampoco podemos ser ingenuos, pues en Estados Unidos los movimientos socialistas han sufrido de una represión sin igual. Al igual que en los países europeos, los sindicatos y movimientos eran víctimas constantes de la represión empresarial, que trataba de infiltrarse y desarticular cualquier conato de unión.
Sin embargo, el ataque también vino desde el propio Estado. El país ha pasado por dos Red Scares (traducido como “Terror rojo»), una tras la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa, a la que siguió una segunda ya durante la Guerra Fría y frente a la Unión Soviética. El país, ante el aumento de los movimientos obreros, vinculaba estas expresiones ideológicas con el comunismo extranjero, buscando su estigmatización y promoviendo las campañas de miedo. El gobierno organizaba redadas masivas, detenciones e incluso deportaciones si era posible, consiguiendo la desarticulación de las pocas estructuras organizativas que eran capaces de sortear los obstáculos anteriores.
¿Qué ha cambiado con Mamdani?
Una vez estudiada la historia socialista de Estados Unidos, es hora de preguntarnos qué ha cambiado y qué puede pasar tras las primarias demócratas de Nueva York. Aunque en el país ya han destacado figuras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez (de hecho, ambas padrinas de Mamdani), muchos analistas apuntan a que el caso del candidato para la ciudad de Nueva York será el primero de una transformación completa.
Periódicos estadounidenses interpretan que dentro del partido demócrata (pues ya hemos visto lo complicado que es desde fuera) ha comenzado un giro moderado hacia la izquierda, siendo Mamdani uno de sus mejores ejemplos. El cambio respondería a la atención que merecerían los más jóvenes de tendencia más progresista, pero también a grupos minoritarios (los dos nichos de votantes que empujaron a Obama). Parte de la campaña se construyó contra Trump, pues los candidatos (aunque posiblemente Mamdani con más credibilidad) plantean propuestas como proteger a los inmigrantes de los movimientos del presidente republicano.
Otros creen que el movimiento, de hecho, no hará más que perjudicar al partido demócrata, que ya ha sufrido en los últimos años cierta división entre su ala centrista y otra más progresista. Algunos dudan de que los demócratas más moderados o los independientes confíen en candidatos que, dada la cultura ideológica de Estados Unidos, podrían pasar incluso por “extrema izquierda”.
Sin embargo, es posible que haya que matizar las expectativas, pues el caso de Nueva York es uno muy concreto. El principal rival de Mamdani era Andrew Cuomo, un tipo que renunció a su cargo de Gobernador del Estado de Nueva York tras ser acusado por 11 mujeres de acoso sexual. Además, llevó a cabo una campaña muy pobre, prácticamente basada en atacar a Mamdani de antisemita. A su favor, era un candidato que contaba con una gran financiación. En cambio, el vencedor construyó su candidatura sobre políticas y reclamos sociales de gran relevancia en Nueva York, además de construirse un perfil mediático en redes de gran éxito.