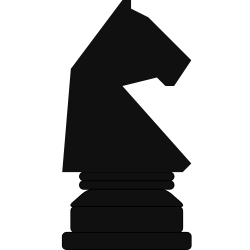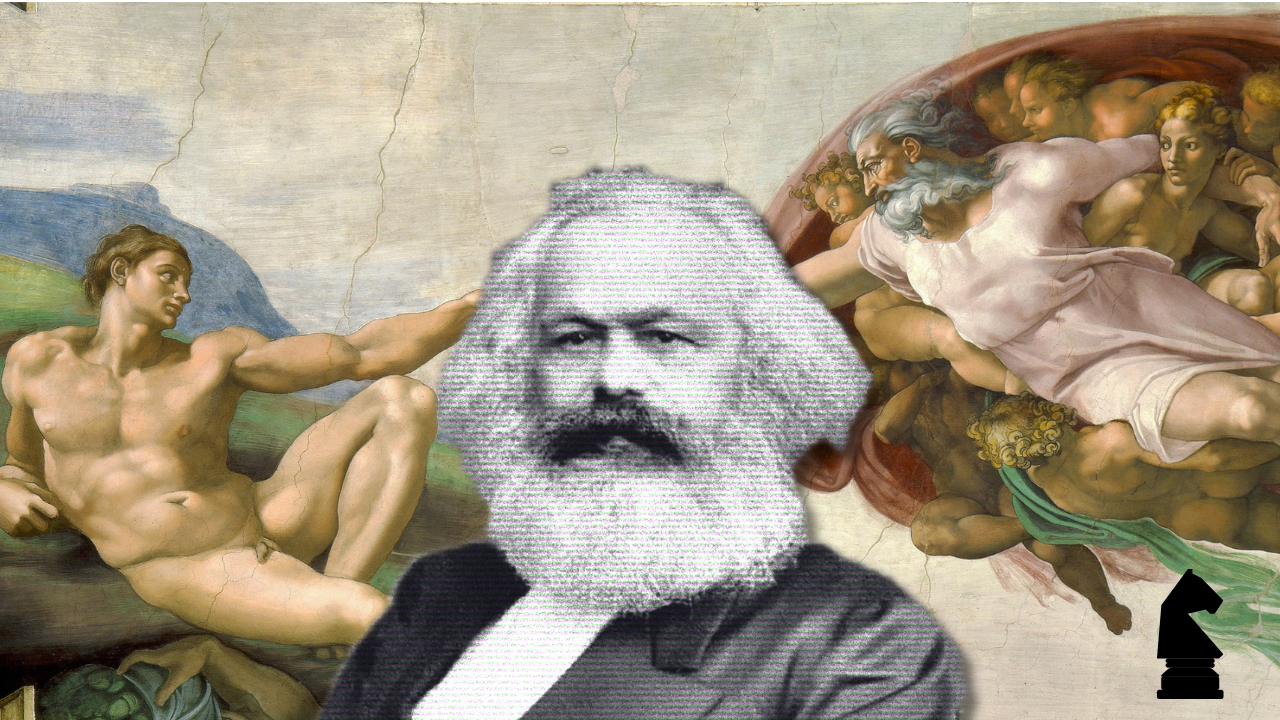
¿Por qué los grupos más desfavorecidos deciden apoyar políticos que defienden los intereses de los privilegiados? Ante esta pregunta, Karl Marx dejó por escrito que “la religión es el opio del pueblo”, indicando que la religión ofrece consuelo a aquellos que más sufren pero que, al calmar este dolor, también disminuye el impulso de rebelarse.
La religión funcionaría entonces como un mecanismo de legitimación del statu quo, convenciendo a los desfavorecidos de que la situación actual no es tan mala o que, si es así, se debe a una razón lógica. Esta teoría, con siglos y siglos de historia, sugiere por tanto que la religión limita las oportunidades de rebelión y de participación política. ¿Qué hay de cierto en ello?
¿Las personas religiosas son menos políticas?
Uno de los pilares de esta teoría es que, según sus defensores, la religión funciona como distracción, reduciendo por tanto el activismo político de aquellos que profesan algún credo. Sin embargo, decenas de investigaciones nos han indicado que, de hecho, es todo lo contrario: la religiosidad está vinculada positivamente con la participación política.
En primer lugar, las religiones suelen defender un determinado código de conducta con el resto de la comunidad, promoviendo el compromiso social y la ayuda al prójimo. Por lo tanto, acudir a la iglesia o ser parte de una comunidad religiosa no solo tiene efectos a nivel individual, sino que nos familiariza con la participación colectiva, empujándonos a una mayor implicación en la vida pública.
Además, la religión no deja de ser otro espacio más en el que podemos interactuar socialmente, por lo que las oportunidades de discutir temas de interés público se multiplican. En definitiva, las personas creyentes se exponen a otra comunidad en la que se pueden estar tratando debates políticos y sociales, incentivando también la participación política. Por último, la propia iglesia puede funcionar como “escuela política”, pues hablamos de un espacio en el que se fomenta la organización de actividades, la coordinación de grupos o la oratoria en sí. Las herramientas que uno aprende en este ámbito pueden servir en la arena política.
En definitiva, es posible confirmar que las personas religiosas tienden a ser más activas en términos políticos. Sin embargo, es necesario destacar otro de los resultados: cuanto más religioso es un país, en cambio, menor es la implicación cívica de sus ciudadanos. ¿Cómo es posible?
La paradoja es mucho más sencilla de lo que parece. Podemos confirmar que, a nivel individual, la religión impulsa la participación, pero que a nivel nacional es justamente lo contrario. Esto se debe a que las instituciones religiosas actúan como sustitutos: en los países más religiosos, la Iglesia es mucho más poderosa y tiene funciones con las que no cuenta en países con mayoría de ciudadanos ateos. Por ello, la participación cívica es “canalizada” a través de actividades religiosas, lo que despolitiza estas actividades.
A modo de ejemplo, en países muy religiosos, la educación o la caridad podrían considerarse responsabilidades naturales de la Iglesia. Por ello, los ciudadanos interesados en ayudar contribuirían con acciones o donaciones a su parroquia, lo que además le resta el signo político a la actividad. En cambio, en países mayoritariamente ateos, la forma de actuar sería mediante el reclamo de políticas públicas o la creación de asociaciones con un componente más ideológico.
Sin embargo, incluso si la religión está vinculada con la participación política en las democracias, puede que el argumento del opio siga de pie. Esto se debe a que, incluso en el caso de que los más creyentes sean también más activos políticamente, lo serán en favor del statu quo y de un sistema que, paradójicamente, podría estar limitándoles.
¿Quiénes son los más religiosos?
Para abordar el argumento de Marx, primero debemos estudiar quiénes son los grupos más religiosos dentro de una sociedad, pues aquí encontramos otro de los resultados que a primera vista puede parecer extraño: los sectores sociales más desfavorecidos tienden a ser mucho más religiosos que los grupos dominantes.
Investigadores como Landon Schnabel han demostrado que mujeres, minorías raciales o personas con menos ingresos son significativamente más religiosos que los sectores sociales más aventajados. De hecho, en algunas situaciones incluso las minorías sexuales llegan a presentar niveles de religiosidad superiores, un punto llamativo dado que las religiones tienden a excluir en mayor o menor medida las identidades no heteronormativas. Este es un resultado transversal, siendo común a distintos contextos y países.
¿A qué se debe esto? Todos estos grupos comparten algo: sufren desigualdad social, lo que aumenta su incertidumbre y vulnerabilidad. Aquí entra en juego la teoría del control compensatorio. Las personas tenemos la necesidad psicológica de encontrar cierto orden y estabilidad en el mundo que nos rodea. Sin embargo, los grupos más desfavorecidos lo tienen más complicado, debido a la ansiedad que la discriminación o la pobreza provocan. Por ello, buscan en el exterior una estructura y sentido. La religión ofrece un relato coherente, funcionando como un mecanismo de protección.
Sin embargo, y es aquí donde entra Marx entre otros, el recurso compensatorio de la religión puede ser peligroso. Esto se debe a que, al dotar de orden y justicia al sistema actual, también desmotiva a los ciudadanos a actuar para cambiarlo. Sin duda, la religión cumpliría una función vital para la sociedad, ayudándoles a mantener cierta estabilidad psicológica, pero Marx creía que, paradójicamente, también limitaría las oportunidades de cambio.
El trabajo de Schnabel pone a prueba esta teoría, matizando la famosa idea de Marx. En primer lugar, confirma el papel de la religión como elemento compensatorio, pues demuestra que los grupos más desfavorecidos obtienen mayores beneficios psicológicos de la religión. Es decir, los credos son especialmente importantes para los oprimidos, pues les ofrecen consuelo, algo que no ocurre con los más ricos. Los resultados también indican que la religión suprime las diferencias políticas entre dominados y dominantes. En otras palabras, demuestran que, si no fuera por la religión, las mujeres, afroamericanos o personas más pobres tendrían posturas mucho más progresistas.
Sin embargo, el impacto de la religión en términos ideológicos es mucho más cultural que económico. La religión vuelve a los creyentes más conservadores, pero especialmente en temas como el matrimonio igualitario o el aborto. Las personas religiosas son hasta un 40% más propensas a criticar estos temas. En cambio, su impacto en la economía es prácticamente nulo. Dicho de otro modo, la fe no moldea nuestra opinión sobre las políticas distributivas o la intervención estatal.
A modo de conclusión, parece que la religión sí aporta un beneficio sustancial a los ciudadanos, pues les permite sobrellevar la desigualdad. Sin embargo, también tiene un efecto ideológico claro, aunque realmente opera más en ámbitos morales que económicos, por lo que la religión no limita el conflicto material.
Pero, ¿sigue importando el voto religioso?
La teoría de Marx y la forma en la que Schnabel pule el argumento del opio nos explica cómo la religión afecta a la vida política. Sin embargo, si abordamos una idea con siglos de historia, debemos terminar con otra pregunta: ¿sigue quedando opio por fumar? En otras palabras, es necesario confirmar si el voto religioso sigue siendo importante o su poder es cada vez menor. De hecho, la Ciencia política nos brinda dos teorías contradictorias.
Por un lado, tenemos la teoría del giro cultural. Durante los últimos siglos, la competencia política ha girado en torno a cuestiones económicas y sociales (lo que Marx llamaría la lucha de clases). Sin embargo, desde los años 60 distintos investigadores han identificado un cambio: los temas materiales están perdiendo fuerza y, con los partidos de izquierda y de derecha asumiendo el modelo de mercado, las cuestiones culturales han ido ganando peso.
Los grandes debates de estos años son los derechos de las minorías, la igualdad de género o la diversidad. Todo ello nos llevaría a una conclusión: la religión y el tradicionalismo moral deberían ser cada vez más importantes en términos electorales.
Sin embargo, la teoría del giro cultural se enfrenta al argumento de la secularización. En el pasado, la religión ya era un clivaje fundamental: los creyentes votaban a partidos cristianos y conservadores, mientras que los ateos apoyaban a los partidos progresistas. La religión es un asunto cada vez menos divisorio en Europa, especialmente tras perder buena parte de su capacidad y funciones públicas. Por lo tanto, con los partidos conservadores adaptándose a la vida secular de los países europeos, el voto religioso debería haber perdido toda su fuerza.
Ante este choque, la teoría que sale vencedora ha sido la última, la que predice el declive del voto religioso, si bien con matices. Estudios electorales de los últimos cincuenta años nos indican que el tradicionalismo moral es cada vez menos importante, pues partidos y votantes han ido adoptando una postura cada vez más progresista, prácticamente de consenso. Sin embargo, es cierto que el voto religioso sigue teniendo gran poder en algunos países (Italia, Irlanda o Polonia) y, sobre todo, que el conflicto moral sigue existiendo, pero sobre otros temas.
Es verdad que el tradicionalismo moral ha perdido fuerza por el consenso en torno a cuestiones como el aborto o el divorcio, pero también que han surgido otros conflictos morales, vinculados a la identidad o el multiculturalismo. Ya no hablamos tanto de un choque religioso, pero sí de uno cultural e identitario.
Conclusión
En definitiva, parece que Marx sí acertó al apuntar los efectos psicológicos y compensatorios de la religión, aunque esta no nos adormece completamente en términos políticos. Es necesario señalar, por otro lado, que la investigación principal empleada por este artículo se basa en datos de Estados Unidos, por lo que es posible que el efecto de la religión (además, dependiendo de cuál sea la dominante) varíe por región o tiempo. Hoy, el voto religioso ha perdido peso en la mayoría de democracias occidentales, pero el conflicto que antes se articulaba en torno a la fe ha mutado en una nueva disputa cultural sobre identidad y valores.