
Pocas palabras condensan tantas tensiones culturales y políticas contemporáneas como “woke”. Lo que comenzó siendo una expresión de alerta frente a las injusticias raciales se ha convertido, en pocos años, en un terreno de disputa ideológica. El término, omnipresente en medios y redes sociales, divide opiniones y genera controversia no solo en Estados Unidos, donde ha adquirido su carga más intensa, sino también (aunque en menor grado) en Europa y España.
Comprender su evolución no es solo una cuestión lingüística o sociológica, sino también política: tras el debate sobre lo woke se dirimen hoy conflictos sobre la libertad de expresión, la educación, la igualdad y los límites del cambio social. En una época marcada por la polarización, analizar cómo una palabra llega a concentrar tanto poder simbólico puede ofrecer claves sobre el modo en que se articulan las nuevas guerras culturales.
El término woke y su evolución
Woke procede del verbo inglés to wake (“despertar”). Su uso social, sin embargo, trasciende el significado literal: designa la actitud de estar “despierto” ante las injusticias o desigualdades que afectan a grupos discriminados. La expresión comenzó a circular a mediados del siglo XX dentro de comunidades afroamericanas, vinculada a la defensa de los derechos civiles y a la denuncia del racismo estructural. En ese contexto, “stay woke” era un llamado a la vigilancia y la conciencia frente a un sistema que perpetuaba desigualdades.
Décadas más tarde, el término fue adoptado por nuevas generaciones de activistas, especialmente a partir del movimiento Black Lives Matter surgido en 2013. Las protestas tras la muerte de Trayvon Martin, y posteriormente de George Floyd. Posteriormente, las redes sociales amplificaron su uso y lo transformaron en una marca identitaria de compromiso moral: ser woke equivalía a estar al tanto de las injusticias y a actuar en consecuencia.
Sin embargo, su éxito mediático fue también el inicio de su transformación. Con el paso del tiempo, woke se expandió más allá del ámbito racial para englobar causas diversas: la igualdad de género, los derechos LGBTIQ+ o la sostenibilidad ambiental. Este ensanchamiento semántico diluyó su sentido original y lo hizo vulnerable a apropiaciones ideológicas. Lo que en un principio fue una reivindicación de justicia se convirtió, para algunos sectores, en sinónimo de imposición moral o de censura cultural.
Esa mutación lingüística ilustra cómo los movimientos sociales pueden ver sus símbolos resignificados por el debate público. En el discurso conservador estadounidense, woke pasó de ser un elogio a convertirse en un insulto. Se utiliza de manera peyorativa para aludir a un supuesto exceso de corrección política, a la “cultura de la cancelación” y a lo que ciertos sectores consideran una ideología identitaria que socava los valores tradicionales. De ahí que expresiones como “la agenda woke” o “el pensamiento woke” se hayan incorporado al lenguaje político para designar una amenaza percibida, más que una corriente definida.
Mientras tanto, en el ámbito progresista, el término es prácticamente un dilema. Algunos defienden su significado original, mientras otros prefieren abandonarlo por considerar que está distorsionado a causa de su acepción actual.
En Europa y España, el debate ha llegado con retraso, pero con creciente resonancia. En el espacio público español, woke se utiliza sobre todo en debates culturales y mediáticos, como crítica al lenguaje inclusivo, a las políticas de igualdad o a ciertos cambios en la representación artística. Aunque su uso no está tan institucionalizado como en Estados Unidos, comienza a reflejarse en la conversación pública y en la prensa generalista, que observa cómo un concepto nacido en un contexto racial estadounidense se traslada a realidades distintas, a menudo sin matices.
La batalla política en EE. UU. alrededor de woke
El término woke ha pasado de las redes sociales a los discursos políticos. En Estados Unidos, su empleo ha sido capitalizado por el Partido Republicano y por movimientos conservadores que lo presentan como símbolo de los excesos del progresismo. Bajo la etiqueta antiwoke, figuras como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han construido parte de su identidad política. DeSantis, por ejemplo, impulsó leyes como la denominada Stop WOKE Act, que prohíbe en las aulas contenidos que puedan inducir sentimientos de culpa por razones raciales o de género, y promovió medidas que restringen la discusión de orientación sexual en las escuelas.
Este tipo de políticas no son meramente retóricas. Varias universidades y distritos escolares han visto cómo se censuraban libros o se modificaban programas educativos para evitar temas vinculados con diversidad, racismo o derechos de género. La retórica antiwoke también se ha extendido al ámbito empresarial: empresas que adoptan políticas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas por las siglas DEI, son acusadas de ser corporaciones woke y, en algunos estados, objeto de boicots o restricciones financieras.
Detrás de este movimiento hay una estrategia electoral clara. En un clima de polarización creciente, el discurso contra lo woke se utiliza para aglutinar a votantes que perciben las transformaciones culturales como una amenaza a su identidad o a la libertad de expresión. Lo que antes eran debates sobre justicia social ahora son luchas simbólicas por la definición de valores nacionales. La oposición a lo woke se presenta como una defensa de la libertad frente a la imposición de una moral progresista, mientras que, desde el otro extremo, los defensores del término denuncian una reacción conservadora que pretende frenar avances en materia de igualdad.
Sin embargo, incluso dentro del campo progresista existen matices. Algunos intelectuales y políticos demócratas han advertido que un activismo excesivamente moralista puede ser contraproducente, al alimentar la narrativa de la censura y aislar a sectores moderados. Otros sostienen que el término woke ya es irrecuperable y que insistir en defenderlo solo refuerza el marco ideológico impuesto por la derecha.
Los efectos de esta disputa se extienden más allá del terreno político. En las universidades, algunos docentes optan por la autocensura ante el temor a ser acusados de adoctrinamiento. En la cultura popular, debates sobre la representación y la sensibilidad social se vuelven recurrentes, desde el cine y la literatura hasta la publicidad.
Hablando del ámbito económico, la presión de consumidores y accionistas frente a las llamadas políticas woke de grandes compañías plantea interrogantes sobre la relación entre responsabilidad social y rentabilidad. El lema “go woke, go broke”, popularizado en redes conservadoras, sintetiza la idea de que las empresas que adoptan posturas progresistas corren el riesgo de perder mercado. Algunos casos recientes ilustran esa tensión.
En 2023, la marca de cerveza Bud Light sufrió un boicot tras colaborar con una creadora transgénero, lo que provocó una caída temporal en ventas y un intenso debate sobre el papel de las marcas en cuestiones sociales. De forma similar, firmas de moda como American Eagle o Nike han sido objeto de controversia por sus campañas inclusivas. Ante esto, se plantea una disyuntiva clara, mientras unos consumidores las interpretan como un gesto de compromiso con la diversidad, otros las perciben como estrategias de marketing ideológico.
En el mundo del cine y el entretenimiento, la discusión adopta formas parecidas. Producciones de grandes estudios, desde La Sirenita (2023) hasta sagas como Star Wars o Los anillos de poder, fueron acusadas por sectores críticos de introducir una “agenda woke” mediante cambios en el reparto o en los mensajes sociales. Al mismo tiempo, muchos analistas señalan que esa sensibilidad refleja una transformación generacional en las audiencias y en los valores del consumo cultural.
Woke es hoy una palabra que refleja el pulso entre dos visiones del mundo. En su origen, evocaba una llamada a la empatía y a la justicia; en su uso actual, simboliza la fractura entre quienes ven en el cambio social una necesidad y quienes lo perciben como una imposición. Su recorrido muestra cómo los lenguajes del activismo pueden ser absorbidos, reinterpretados y utilizados como herramientas de confrontación política. En Estados Unidos, ese proceso ha llegado a institucionalizarse; en España, apenas comienza a insinuarse.
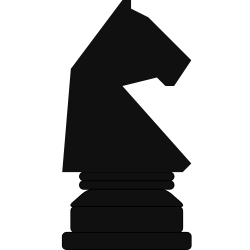
[…] compararlo con el 15M español. No solo por las evidentes similitudes del surgimiento de sendos movimientos sociales —y respetando los matices que los distancian— sino también por el desarrollo político que han […]